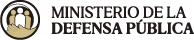Contenido
Algunos apuntes sobre los regímenes de Libertad asistida y Semilibertad.
Por Alejandro Jorge Polcan
Secretario de Ejecución Penal - Río Gallegos.-
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo consistirá en analizar los fundamentos, régimen legal y antecedentes de los regímenes de libertad asistida y semilibertad, introducidos en nuestro derecho interno por la ley 24.660. Se plantea el mismo como una introducción a las cuestiones mencionadas, con el fin de proponer un debate entre los sectores interesados en su aplicación. No es muy abundante la jurisprudencia y doctrina publicadas en las revistas especializadas sobre estos temas, como podría serlo con relación a otros con muchas décadas de desarrollo en materia penal, a pesar de que en la sociedad argentina se están discutiendo con mucha actualidad institutos relacionados con esta problemática de ejecución penal.
Es sabido que la limitación material de la infraestructura penitenciaria existente en la Provincia de Santa Cruz obliga a adecuar los principios rectores de la ejecución de sentencia a la realidad. No contamos con un sistema penitenciario provincial que administre establecimientos adecuados al contenido de las disposiciones en vigencia, por lo que para el alojamiento de los reclusos que cumplen condena se han adaptado a tal fin comisarías y alcaidías, y solicitado vacantes al Servicio Penitenciario Federal. Por su propia naturaleza y finalidad, la inexistencia en las primeras de un organismo técnico – criminológico y de un Consejo correccional, instituciones especializadas de incidencia excluyente en la evaluación de los requisitos dispuestos en los inc. 3 y 4 del art. 17 de la ley 24.660, como también la falta de actualización del Decreto provincial 549/94 (reglamento de Alcaidías) que regula cuestiones relacionadas con el alojamiento de los condenados y procesados en ellas, que receptara en su momento las normas ya derogadas del dec.-ley 412/58, crean una situación particular que es menester atender a fin de hacer efectiva la finalidad primordial de la ley de ejecución: “lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad.” (art. 1ro. Ley 24.660). Valga entonces el presente trabajo como un modestísimo aporte en tal sentido.
LA LIBERTAD ASISTIDA Y SEMILIBERTAD EN EL SISTEMA DE PROGRESIVIDAD DE LA CONDENA
Entendemos a los institutos de la Libertad Asistida y Semilibertad, como escalas dentro del régimen de progresividad de la condena.
El llamado “régimen de progresividad”, consiste en conferir al penado un paulatino avance hacia su libertad, atravesando distintos períodos sucesivos, a través de los cuales las medidas restrictivas van disminuyendo, con el objetivo de que el regreso al medio libre no sea brusco, sino gradual, facilitando de ese modo el objetivo de resocialización perseguido (1). En la “Exposición de Motivos” anexa a la ley 24.660, se caracterizó a la progresividad de la condena, en forma concisa pero exacta, como “el paso de la privación a la restricción de libertad.”
Sin hacer un exhaustivo desarrollo histórico de los sistemas carcelarios que precedieron al hoy existente, pueden mencionarse:
El “sistema celular”, aplicado por vez primera aproximadamente hacia el año 1820 en Filadelfia, Estados Unidos, surgió a raíz de la influencia ejercida por el libro “The State of Modern Prisions” de John Howard. Posteriormente, fue adoptado por Alemania, Inglaterra y los Países escandinavos. Consistía en la reclusión en celdas, sin contacto con otros internos y bajo la sola lectura de la biblia; su fin era conseguir la absoluta separación, la seguridad en la custodia, y que la soledad produjera frutos educativos. El condenado sólo recibía visitas del capellán, del guardián o del Director de la prisión. El llamado “sistema Auburnés” (por la ciudad de Auburn, Estados Unidos, donde primero se aplicó) tendía a la atenuación del sistema celular. Se instauró por vez primera en el año 1823, en el Estado de New York, Estados Unidos. Se mantiene aquí el aislamiento nocturno, pero con comunicación y trabajo en talleres durante el día, en silencio. La infracción de esta regla era sancionada con pena corporal. Por último, el sistema llamado “progresivo”, se atribuye a Maconochie y a Whately (Arzobispo de Dublin), y tuvo su estreno a fines de siglo XIX. Consistía en la sustitución de las condenas a tiempo por condenas a cierta cantidad de trabajo (mark system). El cumplimiento de la pena se dividió en tres etapas: en el primer período, relativamente corto, se aplica el régimen filadélfico, existiendo una segregación diurna y otra nocturna. En el segundo período era aplicado el régimen auburniano con aislamiento nocturno, trabajo diruno en común y en silencio. Finalmente , el tercero era el período de la libertad condicional, en que el condenado de buen comportamiento, que demostraba ser apto para la vida social, vivía en libertad en un lugar determinado, y era fiscalizado por la policía. En Irlanda, Sir Walter Crofton introdujo este sistema, adicionándole un período intermedio cumplido en penitenciarías agrícolas o industriales, tratando de adaptar al detenido a la vida social, antes de su liberación (2). Esto último constituye el precedente más inmediato del instituto de semilibertad.
En nuestro país la ley 11.833, primer precedente de la ley vigente, nro. 24.660, establecía que cualquiera fuese la pena y siempre que ésta fuera de tres años o más de duración, se aplicaría un régimen progresivo dividido en cinco grados: “observación”, “reclusión” (trabajo en el interior del establecimiento), “orientación” (trabajo en el exterior –colonia penal o cárcel industrial), “prueba” (campos de semilibertad, los que podrían cumplirse en secciones de los establecimientos penales) y “reintegración” (libertad condicional). Con posterioridad, la Ley Penitenciaria Nacional (no. 14.467) reducía la progresividad a tres fases: “observación”, “tratamiento” y “prueba”. Actualmente, el art. 6 de la Ley de Ejecución Penal (LEP) establece que “el régimen penitenciario se basará en la progresividad, procurando limitar la permanencia del condenado en establecimientos cerrados y promoviendo en lo posible y conforme su evolución favorable su incorporación a instituciones semiabiertas o abiertas o a secciones separadas regidas por el principio de autodisciplina.. Por su parte, el Dec. Nacional Nro. 396/99, explicita este concepto, disponiendo que “La progresividad del régimen penitenciario consiste en un proceso gradual y flexible que posibilite al interno, por su propio esfuerzo, avanzar paulatinamente hacia la recuperación de su libertad, sin otros condicionamientos predeterminados que los legal y reglamentariamente establecidos”. Se establecen entonces, receptando este principio, cuatro períodos: “observación”, “tratamiento”, “prueba” y “libertad condicional”.
Afirma García Basalo que para considerar con toda propiedad que un régimen es progresivo – cualquiera que sea el número de sus períodos o grados y su técnica de promoción o represión- , es imprescindible que reúna tres notas distintivas: a) División del tiempo de la sanción penal en partes que, llámense grados, períodos, fases o de cualquier otro modo, para que tengan razón de ser, deben tener un contenido propio, diferente en alguno de sus elementos o métodos del grado , período o fase que lo precede o sucederá. b) Avance, detención o retroceso a través de los grados, períodos o fases, mediante una valoración actualizada del condenado. Esta evaluación, puramente objetiva, consiste en un juicio sobre el grado de rehabilitación alcanzado. c) Posibilidad de la incorporación social del penado antes del vencimiento del título ejecutivo. El régimen de la ley 24.660, es progresivo, ya que reúne todas estas características (3).
Los institutos de la Libertad Asistida y Semilibertad son una novedad en el régimen penitenciario argentino, habiendo sido introducidos por la ley 24.660. El régimen de semilibertad fue incorporado dentro del período de prueba; la libertad asistida, en cambio, regulada en la ley dentro de una sección autónoma, a continuación de las “Alternativas para situaciones especiales”. Comparte su naturaleza jurídica con el la libertad condicional, ya que, al igual que ésta, permite el egreso anticipado del interno antes del vencimiento de la pena, con sujeción a determinadas reglas de conducta.
EL RÉGIMEN DE SEMILIBERTAD
CONCEPTO Y FINALIDAD
La semilibertad es una modalidad del período de prueba, en el régimen progresivo que establece la ley de ejecución penal vigente. Su fundamento reside en la inconveniencia, en algunos casos, de extender hasta su vencimiento la condena de encarcelamiento debido a sus efectos perjudiciales, estableciéndose, bajo determinadas condiciones, un régimen que permita la soltura diurna del condenado para que pueda trabajar, con la obligación de retornar cada día al establecimiento a la expiración del tiempo establecido por las autoridades de aplicación (4)
El fundamento que sostiene este instituto es el mismo que le da base a las otras modalidades del período de prueba. Es además un modo de verificación de los resultados alcanzados en el tratamiento penitenciario y una continuación de la progresividad en condiciones de menor contralor y mayor contacto con el exterior. Además, expresa un método transicional (5), en tanto “permiten que el condenado sometido inicialmente a un tratamiento institucional pueda abandonar la Unidad Penitenciaria por un tiempo breve o relativamente breve, fijado de antemano por la ley, para dedicarse a una actividad social, laboral o cultural, debidamente prestablecida. La finalidad que se propone en esta etapa es orientar al interno hacia su autorealización; el sistema carcelario ofrece la estructura de apoyo necesaria y se le exige, partiendo de la autodirección, autodeterminación y autodisciplina, su participación y compromiso para lograr una rehabilitación total. Goza entonces el penado de mayor autonomía, teniendo la oportunidad de conocer mejor su propia identidad y percibir sus reales posibilidades de futuro (6).
ANTECEDENTES NACIONALES
Ya el Primer Congreso Penitenciario Justicialista (7) preveía “un régimen de semilibertad como previo a todo otro régimen preparatorio que suponga la salida del sancionado del establecimiento”, proponiendo “como modalidad especial de la organización de la institución abierta, se ensaye un régimen de trabajo en el exterior” y “la adopción generalizada de… un régimen de semilibertad como previo a todo otro régimen preparatorio que suponga la salida del sancionado del establecimiento.”
La ley 14.467, antecedente inmediato de la ley nro. 24.660, no contemplaba la existencia del instituto que analizamos. Sin embargo, se insistía a nivel doctrinario acerca de la necesidad de la instauración de un régimen adaptativo que evite la irrupción súbita del penado en el medio libre sin ninguna transición.
REGIMEN VIGENTE DE LA SEMILIBERTAD.
El instituto se encuentra regulado en los arts. 17 a 26 de la ley 24.660.
Art. 17: Para la concesión de las salidas transitorias o la incorporación al régimen de la semilibertad se requiere: 1) Estar comprendido en alguno de los siguientes tiempos mínimos de ejecución: a) Pena temporal sin la accesoria del art. 52 del Código Penal: la mitad de la condena; b) Penas perpetuas sin la accesoria del art. 52 del Código Penal: quince anos; c) Accesoria del art. 52 del Código Penal, cumplida la pena: 3 anos. 2) No tener causa abierta donde interese su detención u otra condena pendiente. 3) Poseer conducta ejemplar o el grado máximo susceptible de ser alcanzado según el tiempo de internación. 4) Merecer, del organismo técnico- criminológico y del consejo correccional del establecimiento, concepto favorable respecto de su evolución y sobre el efecto beneficioso que las salidas o el réimen de semilibertad puedan teenr para el futuro personal, familiar y social del condenado.
Art. 18) El director del establecimiento, por resolución fundada, propondrá al juez de ejecución o juez competente la concesión de las salidas transitorias o del régimen de semilibertad, propiciando en forma concreta: a) El lugar o la distancia máxima a que el condenado podrá trasladarse. Si debiera pasar la noche fuera del establecimiwento, se el exigira’una declaración jurada del sitio preciso donde pernoctará; b) Las normas que deberá observar, con las restricciones o prohibiciones que se estimen convenientes; c) El nivel de confianza que se adoptará.
Art. 19: Corresponderá al juez de ejecución o juez competente disponer las salidas transitorias y el régimen de semilibertad, precisando las normas que el condenado debe observar y efectuar modificaciones, cuando procediere, en caso de incumplimiento de las normas, el juez suspenderá o revocará el beneficio cuando la infracción fuere grave o reiterada.
Art. 20: Concedida la autorización judicial, el director del establecimiento quedará facultado para hacer efectivas las salidas transitorias o la semilibertad e informará al juez sobre su cunmplimiento. El director podrá disponer la supervisión a cargo de profesionales del servicio social.
Art. 21: El director entregará al condenado autorizado a salir del estabecimiento una constancia que justifique su situacion ante cualquier requerimiento de la autoridad.
Art. 22: Las salidas transitorias, el régimen de semilibertad y los permisos a que se refiere el artículo 166 no interrumpirán la ejecución de la pena.
Art. 23: La semilibertad permitirá al condenado trabajar fuera del establecimiento sin supervisión continua, en iguales condiciones a las de la vida libre, incluso salario y seguridad social, regresando al alojamiento asignado al fin de cada jornada laboral. Para ello deberá tener asegurada una adecuada ocupación y reunir los requisitos del art. 17.
Art. 24: El condenado incorporado a semilibertad será alojado en una institución regida por el principio de autodisciplina.
Art. 25: El trabajo en semilibertad será diurno y en días hábiles. Excepcionalmente será nocturno o en días domingo o feriado y en modo alguno dificultará el retorno diario del condenado a su alojamiento.
Art. 26: La incorporación a la semilibertad incluirá una salida transitoria semanal, salvo resolución en contrario de la autoridad judicial.
En cuanto a si es aplicable este instituto al régimen de la prisión preventiva CERUTI – RODRIGUEZ, sostienen que es de “firme lógica el hecho de la existencia de la posiblidad de los jueces de disponer la prisión preventiva con la modalidad presente, ya que si es posible cumplir total o parcialmente la condena impuesta en semiligbertad, con mayor razón aún podrá pasarse de acuerdo con este régimen a la prisión preventiva” (8). De cualquier modo, al existir silencio al respecto en el Régimen General para Procesados sobre la instrumentación de este instituto, existe la dificultad en cuanto a su aplicación, del requisito de cumplimiento mínimo de la condena del inc. 1 del art. 17 de la ley de ejecución penal.
Los requisitos del art. 17 fueron estatuídos con el fin de hacer posible el instituto de la semilibertad, como una transición al reintegro del penado al medio libre. En tal sentido, se dispuso un tiempo mínimo de condena, lo que supone la existencia de un tratamiento previo, la calificación de conducta y el dictamen favorable como medida de la posibilidad de externar sin custodia al penado, y la inexistencia de causas pendientes. Sobre esta última se ha cuestionado su rol (9), puesto que si el interno ya se encuentra condenado, las acciones delictivas paralelas a la que se encuentra pagando, evidentemente hubieron de llevarse a cabo contemporáneamente a la realización de sus delitos comprobados o inclusive con anterioridad.
La concesión de la semilibertad, en el régimen de la ley 24.660 comporta un acto complejo: requiere una proposición y una decisión; la proposición a cargo de la autoridad administrativa y la decisión, de la judicial. (10) El art. 18 establece que debe ser el director del establecimiento quien “proponga” al juez de ejecución el acogimiento del interno al régimen de semilibertad y sus modalidades. La autoridad de ejecución, así, de acuerdo a lo establecido en el art. 19, deberá otorgar “autorización” para ello, confirmando o modificando la distancia a la cual podrá trasladarse al interno y las normas que deberá cumplir. El protagonismo de la autoridad administrativa se reafirma en el art. 20, que establece que, concedida la “autorización”, el director del establecimiento quedará “facultado” para hacer efectivo el beneficio.
La práctica diaria de la Cámara en lo Criminal de la 1ra. Circ. Judicial de la Pcia. de Santa Cruz ha secundarizado estas atribuciones de la autoridad administrativa dispuestas por la ley, actuándose a petición de parte para el otorgamiento del beneficio. Este proceder encuentra su fundamento legal en que cumplidos los requisitos del art. 17, la concesión del beneficio de semilibertad constituye un derecho personalísimo, acerca del cual el director del establecimiento carcelario (sin perjuicio de lo dispuesto por las normas en análisis) debería carecer de representación para peticionarlo en nombre del penado. De cualquier modo, estimamos que por razones de urgencia que lo justifiquen, el penado puede solicitarlo en forma directa al Juez de ejecución. Además, tratándose de un derecho del interno y no del director del establecimiento, la “facultad” otorgada a la autoridad administrativa por el art. 20, debe interpretarse en relación al carácter no compulsivo de la medida respecto del interno (11). Por otro lado, se ha contado con un criterio amplio al momento de considerar la evaluación de la conducta registrada por la autoridad administrativa como requisito para la concesión de la semilibertad u otros beneficios que exijan los requisitos del art. 17 de la ley de ejecución penal, poniéndose en primer término a consideración el cumplimiento o no de los objetivos fundamentales de la ley de ejecución (art. 1ro)
Acerca de aplicación del último párrafo del art. 19, Laje Anaya (Notas a la Ley Penitenciaria Nacional; Advocatus, Córdoba, 1997), advierte que “en virtud de que la ley no ha previsto un régimen especial de rehabilitación para volver a disfrutar del derecho acordado dentro del período de prueba, retomará en su virtud, y por haber rechazado el condenado el principio de autodisciplina, la vigencia del período de tratamiento. Dicho en otros términos, el regreso a establecimientos cerrados” CERUTI y RODRÍGUEZ cuestionan esta interpretación, sosteniendo que si el art. 35 de la ley de ejecución penal establece para casos mucho más gravosos que el que trata este art. 19, como la revocación de la libertad condicional o la condenación condicional, la posibilidad del cumplimiento sucesivo de la condena en prisión discontinua o semidetención, mal puede pretenderse para aquél el regreso en establecimientos cerrados (12).
Fuera del establecimiento carcelario (arts. 21 y 22), el penado contará con documentación que acredite la autorización de su egreso (o certificación de ésta). Se seguirán computando los días de salida como de cumplimiento de la pena. El penado regresará al establecimiento, siendo alojado en una institución regida por el principio de la autodisciplina. Este tipo de establecimientos penales abiertos, tienen como característica la carencia de medidas de seguridad, como cercos, muros o personal de vigilancia, basándose en la disciplina que cada interno se impone a sí mismo. “Es una etapa penitenciaria consistente en la internacion en un establecimiento que carece de toda seguridad física para evitar evasiones, la que se reemplaza por el desarrollo de motivaciones psicológicas que refuerzan el sentimiento de comunidad del grupo” (13)
Por último, debe senalarse que el carácter diurno del trabajo del interno fuera del penal, tiene como finalidad evitar el aprovechamiento por parte de empleadores de su condición para sobreexplotarlo, haciéndole cumplir jornadas nocturnas, sin que ello se encuentre justificado. (14)
EL REGIMEN DE LIBERTAD ASISTIDA.
Este instituto constituye otra innovación en la ley argentina, con relación a los antecedentes ya mencionados más arriba. Constituye un régimen de egreso anticipado, con supervisión y asistencia en parecidas condiciones que las de libertad condicional (15). Comparte en gran medida los fundamentos ya explicados del régimen de semilibertad y también constituye una etapa dentro del sistema de progresividad de la pena. Estas instituciones, juntamente con las de prisión domiciliaria, prisión discontinua, semidetención y trabajos a la comunidad encajan en una propuesta dinámica. Al decir de Cerruti- Rodríguez, “De este modo, la ejecución de las penas privativas de la libertad pueden tomar un pronunciado carácter existencial, en el sentido de que no se hallen instituídas de una vez y para siempre, sino que tomen en cuenta al decurso de las experiencias como variable real, estructural y fuente de derechos.” (16).
REGIMEN LEGAL VIGENTE DE LA LIBERTAD ASISTIDA
Se encuentra legislado en los arts.54 a 46 de la ley 24.660.
Art. 54: La libertad asistida permitirá al condenado sin la accesoria del art. 52 del Código Penal, el egreso anticipado y su reintegro al medio libre seis meses antes del agotamiento de la pena temporal.
El juez de ejecución o juez competente, a pedido del condenado y previo los informes del organismo técnico-criminológico y del consejo correccional del establecimiento, podrá disponer la incorporación del condenado al régimen de libertad asistida.
El juez de ejecución o juez competente podrá denegar la incorporación del condenado a este régimen sólo excepcionalmente y cuando considere, por resolución fundada, que el egreso puede constituir un grave riesgo para el condenado o para la sociedad.
Art. 55: El condenado incorporado al régimen de libertad asistida deberá cumplir las siguientes condiciones: 1) Presentarse, dentro del plazo fijado por el juez de ejecución o juez competente, al patronato de liberados que le indique para su asistencia y para la supervisión de las condiciones impuestas.
2) Cumplir con las reglas de conducta que el juez de ejecución o juez competente fije, las cuales sin perjuicio de otras que fueren convenientes de acuerdo a las circunstancias personales y ambientales del condenado, podrán ser: a) Desempenar un trabajo, oficio o profesión, o adquirir los conocimientos necesarios para ello; b) Aceptar activamente el tratamiento que fuera menester ; c) No frecuentar determinadas personas o lugares, abstenerse de actividades o de hábitos que en el caso, se consideren inconvenientes para su adecuada reinserción social.
Salvo expresa indicación en contrario, siempre regirá la obligación senalada en el inciso a) de este apartado.
3) Residir en el domicilio consignado en la resolución judicial, el que podrá ser modificado previa autorización del juez de ejecución o juez competente, para lo cual éste deberá requerir opinión del patronato respectivo.
4) Reparar, en la medida de sus posibilidades, los danos ocasionados por el delito, en los plazos y condiciones que fije el juez de ejecución o juez competente.
Estas condiciones regirán a partir del día de egreso hasta el de agotamiento de la condena.
Art. 56: Cuando el condenado en libertad asistida cometiere un delito o violare la obligación del apartado 1 del art. 55, la libertad asistida será revocada. El resto de la condena se agotará en un establecimiento semiabierto o cerrado.
Si el condenado en libertad asistida incumpliere reiteradamente las reglas de conducta impuestas, violare la obligación prescripta en el apartado 3 del artículo 55 o se sustrajere, sin causa, a lo prescrito en el apartado 4 de este artículo, el juez de ejecución o juez competente podrá revocar su incorporación a la libertad asistida o disponer que no se le compute en la condena todo o parte del tiempo que hubiere durado la inobservancia. En tal supuesto se prorrogarán los términos, hasta tanto acatare lo dispuesto en el plazo que se le fije, bajo apercibimiento de revocatoria.
En los casos de revocatoria, deberá practicarse nuevo cómputo no considerándose el tiempo que haya durado la libertad.
CUESTIONES DE INTERPRETACIÓN DEL INSTITUTO
“AGOTAMIENTO DE LA PENA”
El primer interrogante que se plantea está relacionado con el concepto de “agotamiento de la pena temporal” que expresa el art. 54 de la ley. Una postura, sostenida por Ceruti-Rodríguez, sostiene que por “pena temporal” debe entenderse el lapso comprendido en la efectiva ejecución de la privación de la libertad. Para estos autores, el instituto, entonces es aplicable a los reincidentes en ocasión de faltar dicho lapso para la culminación de su condena nominal, y a los primarios en igual situación previa a la obtención posible de su libertad condicional (17). La contraria, sostiene que de mantener este criterio, el régimen de libertad asistida vendría a significar, a grandes rasgos, una nueva forma de regreso al medio libre anterior a la obtención de la libertad condicional, con lo cual no haría sino modificar los plazos estipulados en el art. 13 del Código Penal (18).
QUIENES SON LOS BENEFICIARIOS DEL INSTITUTO
Según la última interpretación que se expresara precedentemente, la libertad asistida sólo tiene sentido para:
1) Los condenados que no estén en condiciones de obtener la libertad condicional, por no haber cumplido con los requisitos del art. 13 del Código Penal.
2) Los reincidentes, quienes no pueden acceder a la libertad condicional.
3) Quienes fueran condenados a penas menores al ano y dos meses de prisión o al a;no y cuatro meses de reclusión.
El último caso constituiría una excepción al principio según el cual el instituto no se aplicaría a quienes estuvieran en condiciones de acceder a la libertad condicional. Este principio tiene su razón de ser en que el plazo que permite obtener la libertad asistida se cumple con anterioridad al que faculta a obtener la libertad condicional. Pero este precepto no se cumple en relación a condenados a penas en los plazos del punto 3) recién expresado, ya que el art. 26 del C.P. fija como mínimo plazo de cumplimiento de condena para la concesión de la libertad condicional el de ocho meses de prisión y 12 de reclusión. Por ello son la excepción: no obstante estar en condiciones de obtener la libertad condicional, les es más beneficioso acogerse al beneficio de la libertad asistida y tienen el derecho de hacerlo. De lo contrario, si fuera necesario cumplir con el plazo mínimo estipulado en el art. 13 del C.P. para obtener el regreso al medio libre, se estaría violando el principio de igualdad (art. 16 C.N.), por cuanto, por ejemplo, quien fue condenado a una pena mayor al ano y dos meses de prisión se encuentra en una mejor posición respecto de quien fuera condenado a una pena menor al año y dos meses de prisión, ya que aquél estaría en condiciones de obtener la libertad asistida y éste no (19).
OTRAS CUESTIONES
Resulta claro que la concesión de este beneficio no es facultativa por parte de los jueces, y por lo tanto es un derecho de los penados, ya que aquellos sólo podrían denegarlo si consideraren que el egreso del interno constituiría un grave riesgo para sí o para la sociedad. El medio para establecer la justeza de esta última condición es la evaluación de los informes del organismo técnico-criminológico y del consejo correccional del establecimiento. Acerca del carácter vinculante o no de éstos, la jurisprudencia ha establecido la siguiente práctica:
a) Si el condenado posee conducta y concepto ejemplar, muy bueno o bueno y , por otro lado, no oposee sanciones disciplinarias, el juez concede la libertad asistida.
b) Si el condenado posee las mismas calificaciones de concepto y conducta que en el acápite anterior y registra una o dos sanciones disciplinarias de tipo leve, el juez concede la libertad asistida, en la interpretación de que su egreso no constituirá un peligro para sí ni para la sociedad. Es menester para esto último que de los informes surja claramente cuál ha sido la conducta sancionada.
c) Dadas las condiciones del acápite a), media informe psicológico desfavorable, con oposición del fiscal. En este caso, se evalúa favorablemente la inexistencia de sanciones como medida de inexistencia del peligro a que hace referencia la norma, concediéndose el beneficio.
d) Dadas las condiciones del acápite a), media dictamen desfavorable del fiscal en atención a la adicción a las drogas del interno, lo que denotaría la peligrosidad que es óbice para la concesión del beneficio. En estos casos, los jueces conceden el beneficio, ordenándose un tratamiento para su adicción a fin de que desaparezca el riesgo mencionado.
e) Suele denegarse la libertad asistida en el caso de que aunque el condenado cumpla con las condiciones del acápite a), tenga una causa pendiente con condena de prisión efectiva que no se encuentre firme o en se halle en pleno trámite ante otro Tribunal. (20)
Se ha cuestionado (cr. 114) con relación a las normas de conducta del art. 55 de la ley 24.660, el poder discrecional del juez para establecerlas, con la posibilidad de que el penado no pueda cumplir alguna que le sea impuesta, ocasionando como consecuencia la revocación del beneficio. También se ha apuntado que la comprobación del estricto cumplimiento de la norma del inc. II c) obligaría a una vigilancia extrema sobre el modo de vida del liberado, el cual, mientras no afecte intereses de terceros en términos sancionados por la ley, está fuera de la valoración de las instituciones del estado (21).
CITAS
1. “La ejecución de la pena privativa de libertad. Breve repaso al régimen de progresividad”, por Javier Esteban de la Fuente, pág. 225. Ed. Rubinzal.
2. “Derecho Penitenciario”, por Jorge Haddad, pág. 255/258. Ed. Ciudad Argentina, 1999.
3. “Régimen de Ejecución de la pena privativa de la libertad”, por Carlos Enrique Edwards, pág. 39. Ed. Astrea, 1997.
4. Kent, La subsistente y agravante crisis de las penas de prisión, L.L., 1986 – C – 827.
5. García Basalo, J.C. (1970). Algunas tendencias actuales de la ciencia penitenciaria. Ed. Abeledo Perrot, Bs.As., pág. 29 y ss.
6. Haddad, ob.cit., pág. 305 y ss.
7. Revista Penal y Penitenciaria – 1953- ano XVIII, Nro. 70.
8. Ejecución de la pena privativa de la libertad (ley 24660 comentada y anotada), por Raúl A. Ceruti y Guillermina B. Rodríguez, pág. 92.
9. Ceruti-Rodríguez, ob. cit. pág. 87.
10. Edwards, ob. cit., pág. 55.
11. Ceruti-Rodríguez, ob. cit., pág. 88.
12. Ceruti-Rodríguez, ob. cit. pág. 90.
13. Zaffaroni, Manual de Derecho Penal, Pte. General, p. 676.
14. Ceruti-Rodríguez, ob. cit., pág. 93.
15. Haddad, ob. cit., pág. 318.
16. Ceruti-Rodríguez, ob. cit., pág. 117.
17. Ceruti-Rodríguez, ob. cit., pág. 112.
18. “La libertad asistida en la ley de ejecución de la pena privativa de libertad. Requisitos para su procedencia. Cuestiones procesales. Análisis jurisprudencial.”, por Mariano Hernán Borinsky. En “Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal”, nro. 7, pág. 999.
19. Borinsky, ob. cit., pág. 1001 y sstes.
20. Borinsky, ob. cit., pág.1005 y sstes.
21. Ceruti-Rodríguez, ob. cit., pág. 114.