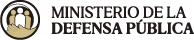Jurisprudencia Penal
Contenido
Defensa pública:
garantía de acceso
a la justicia
Fortalezas y debilidades del litigio
estratégico para el fortalecimiento
de los estándares internacionales
y regionales de protección a la niñez
en América Latina (1)
Mary beloFF
1. El sentido de esta presentación es contribuir al conocimiento de
los avances que se han logrado —y pueden lograrse— a partir de un
uso estratégico y creativo del sistema regional —coordinado con el sis-
tema universal—, de protección de derechos humanos de la niñez.
Plantearé brevemente de dónde venimos, dónde nos encontra-
mos actualmente y hasta dónde se podría llegar mediante una utili-
zación original de los sistemas de protección de derechos humanos a
partir de la idea fuerza de que no todos los problemas vinculados con
la protección, promoción y defensa de los derechos humanos de niños
y niñas se resuelven necesariamente y de forma adecuada con un enfo-
que sólo concentrado en el litigio estratégico ante el sistema regional
de protección de derechos humanos.
2. La primera cuestión que quiero plantear a manera de introduc-
ción trata de la relación paradójica entre la infancia y la ley en nuestra
región a lo largo del siglo XX.
Esta relación paradójica se puede explicar de manera sencilla. La
idea de que los niños tienen derecho a una protección especial existe
prácticamente desde que se fundaron nuestros países. También está
instalada en el derecho internacional desde las primeras normas pro-
(1) Esta presentación retoma de manera coloquial los temas desarrolla-
dos en Beloff, Mary, Derechos económicos, sociales y culturales de los niños: las
paradojas de la ciudadanía en “Revista Jurídica de Buenos Aires”, Facultad de
Derecho/UBA, 2008, págs. 69/88; y en la versión actualizada de Quince años de
vigencia de la Convención sobre Derechos del Niño en la Argentina en Kemelmajer
de Carlucci, Aída (comp.), Homenaje a Cecilia Grosman, Santa Fe, Rubinzal Cul-
zoni, en prensa.
360
Mary Beloff
ducidas por la Liga de Naciones (2). En este sentido, la idea de que
los niños son sujetos de derecho internacional no comienza con la
Convención sobre Derechos del Niño. Este tratado es, hasta la fecha,
su expresión más acabada, más completa, un hito en un largo proceso
jurídico-cultural, ejemplo de un continuum en la historia de la pro-
tección jurídica a la infancia más que ejemplo de una ruptura (más
allá de lo relacionado con la mayor exigibilidad que implica el tratado
como norma convencional respecto de normas no convencionales).
Esta idea de protección especial a la niñez desde el punto de vista
jurídico en sentido fuerte —esto es, con status convencional—, existe
en el sistema interamericano antes que en el sistema universal. Efec-
tivamente, el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos fue aprobado en el año 1969 en tanto que la Convención so-
bre Derechos del Niño fue aprobada en 1989, veinte años después. De
todos modos, el grado de desarrollo de esa idea básica de “protección
especial de la niñez” en la Convención sobre Derechos del Niño no
tuvo precedentes en normas internacionales anteriores.
El problema —analizado desde un marco teórico actual— radi-
caba en que esa idea de protección especial era decodificada en una
clave filantrópica, asistencialista y por lo tanto al margen de los dere-
chos de primera generación, de ciudadanía; no obstante, estaba fuera
de discusión, sobre la base de un paternalismo que entonces se creía
justificado, que los niños se alimentaran, fueran a la escuela, recibie-
ran vacunas, crecieran al amparo de una familia, tuvieran casa y todo
lo que hoy, en el lenguaje moderno de los derechos humanos llama-
ríamos derechos económicos, sociales y culturales. Ciertamente, el
precio que la infancia pagaba por que se garantizara esa protección
era altísimo (3).
Lo curioso —que aquí llamo paradójico— que ha tenido lugar en
el proceso de reformas legales relacionadas con la introducción de es-
tándares de derechos humanos de la niñez en las últimas dos décadas
en América Latina es que esta profunda intuición cultural y legal de
“protección especial a la niñez” —que, vale la pena recordar, está pre-
sente con una centralidad que hace imposible ignorarla en todas las
normas internacionales y regionales de derechos humanos— parece
haberse perdido o al menos debilitado considerablemente, y haber
sido sustituida por un enfoque liberal clásico, centrado en las garan-
(2) Los cinco principios de Ginebra sobre Derechos del Niño de 1924 son
un ejemplo claro de ello.
(3) Una caricatura de un dibujante argentino resume extremadamente
bien el punto. Se trata de la imagen de unas niñas institucionalizadas a las que
les están afeitando la cabeza. En un cartel de la pared se lee: “Necesitamos que
nos protejan de los que nos protegen”.
Defensa pública: garantía de acceso a la justicia 361
tías y derechos de primera generación. Un ejemplo emblemático de
lo que se afirma es la forma en la que la discusión sobre la respuesta
estatal al delito de los jóvenes domina y fagocita la agenda de los de-
rechos humanos de toda la infancia en general.
3. En otro orden de ideas, esta paradoja da cuenta de una ca-
racterística distintiva de este proceso de dos décadas que puede ser
resumida como de un reduccionismo doble: legal y penal. Ello está
comenzando a ser señalado por algunos autores de otras regiones (4)
sobre la base de investigaciones que constatan la enorme distancia
entre la exitosa instalación de una narrativa de derechos humanos
de los niños y las condiciones concretas de vida de la infancia en el
continente.
El mencionado reduccionismo se advierte en la presentación de
la introducción de estándares de derechos humanos de la niñez sólo
en confrontación con los sistemas tutelares clásicos para menores de
edad marginalizados o infractores de la ley penal instalados en la re-
gión a partir de la tercera década del siglo XX (los consejos tutelares
o juzgados de menores); no como la discusión de la reformulación, en
general, de la relación entre los adultos y la infancia en el continente, o
bien entre los niños y el Estado con sus políticas y leyes.
Este fenómeno estrictamente latinoamericano (en ninguna otra
región del mundo la introducción de la Convención sobre Derechos
del Niño fue planteada de esta forma de ruptura con el pasado y pre-
dominantemente legal-penal) de traducir la incorporación de trata-
dos de derechos humanos sólo como un ejercicio de reinvención o
la reconstrucción del sistema de protección legal a la niñez en cla-
ve filantrópico-tutelar se explica por diversos motivos. En especial,
debe tenerse presente que al momento de ratificarse los tratados de
derechos humanos con relevancia en la materia —en particular la
Convención sobre Derechos del Niño—, este sistema de protección
para una parte de la infancia marginalizada se encontraba en una
crisis terminal avanzada; una profunda crisis teórica, porque las teo-
rías de la explicación etiológica de la desviación criminal y de la reso-
cialización habían sido deslegitimadas en gran parte del mundo de-
sarrollado más de veinte años antes; y una profunda crisis empírica
(4) Philippe de Dinechin ha criticado fuertemente lo que él denomina “la
proposición teórica de los doctrinarios latinoamericanos”, “fundada sobre el
concepto de un derecho utópico” y que “no resuelve la cuestión de la efectividad
de la CIDN en países donde la condición de los niños es a menudo dramática” en
su tesis doctoral La réinterpretation en droit interne des conventions internationa-
les sur les droits de l´ homme. Le cas de l´ intégration de la Convention des droits de
l´enfant dans les droits nationaux en Amérique latine, defendida el 10 de mayo de
2006, Institut des Hautes Études de l´Amérique latine, Université de Paris 3.
362
Mary Beloff
expresadas en críticas tales como: los menores delincuentes “entran
por una puerta y salen por la otra”, o bien “los reformatorios fabrican
delincuentes”. Desde este punto de vista, el operador del sistema tu-
telar de menores (judicial o administrativo) estaba completamente
en crisis por la falta de sentido de sus prácticas, a lo que se sumaba la
ausencia de legitimación del marco conceptual que había sostenido
esas prácticas por décadas.
El vacío generado por la crisis descripta más arriba fue llenado
por un instrumento internacional con una enorme fuerza performa-
tiva: la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado que lleva lo
políticamente correcto en materia de derechos humanos al paroxis-
mo. El timing fue ideal para transformar la crisis del tutelarismo en
la oportunidad para introducir exitosamente en los diferentes países
esta Convención en particular —y en general el derecho internacio-
nal de los derechos humanos en cuanto tenían que ver con la niñez—,
con un impacto inusitado en términos políticos y comunicacionales
si se lo compara con la incorporación de otras normas internaciona-
les aún de derechos humanos.
4. Una de las críticas que se hacía al sistema tutelar en esos
primeros años se relaciona con la ausencia de estándares legales-
constitucionales tanto en sus marcos teóricos cuanto en las normas
específicas. Para ponerlo más claro: más allá de que este disposi-
tivo estuviera creado por ley, la práctica tutelar —fuera judicial o
administrativa—, no partía de una preocupación planteada como
necesidad de satisfacer derechos de los niños en sentido general (in-
cluidos los de ciudadanía) sino en ayudar a esos niños a salir de su
“situación de riesgo”, marginalidad o cualquiera que fuera la situa-
ción problemática que hubiera dado origen a las actuaciones admi-
nistrativas o judiciales.
De este modo, la intervención tutelar no consideraba necesario
detenerse en “formalidades legales” en razón de que el paternalismo
que justificaba esa intervención prevalecía sobre argumentos proce-
sales formales (en rigor, hasta bien avanzada su crisis, ni siquiera se
formulaban los planteos) (5). De ahí la idea de que el complejo tutelar
operaba “al margen de la ley” constitucional.
(5) En el fondo esto fue lo que se discutió en el famoso caso de la Corte
Suprema de Justicia de los Estados Unidos, in re Gault (1967). Es notable cómo los
sistemas procesales se asociaron o disociaron de las ideas tutelares clásicas. El
sistema adversarial anglosajón focalizado intensamente en una lectura consti-
tucional liberal del proceso penal, rápidamente determinó la ilegitimidad de los
procedimientos tutelares; en cambio los sistemas inquisitivos latinoamericanos
acompañaron y potenciaron las intervenciones tutelares al estar, ambos dispo-
sitivos, “al margen” de una intensa preocupación por la vigencia de las garantías
Defensa pública: garantía de acceso a la justicia 363
Con ese presupuesto, una concepción idealista/liberal —y por
cierto muy resistida en los primeros años de este proceso tanto por
sectores identificados con el pensamiento político “progresista” (aso-
ciado con los movimientos de base y en general con la izquierda polí-
tica en los diferentes países) cuanto por sectores “conservadores” (tu-
telaristas clásicos)— planteó la necesidad de la reforma legal no sólo
como un imperativo de justicia —repugnaba a cualquier reflexión
humanista el hecho de que un menor sufriera las consecuencias de
una pena sin ser juzgado con garantías de debido proceso o bien fuera
tratado del mismo modo que un infractor cuando ni siquiera se le im-
putaba un delito, sólo para ayudarlo—, sino como herramienta que
efectivamente iba a impactar en la realidad del problema de forma
eficaz. Si la ley tutelar era parte del problema, una ley que se opu-
siera radicalmente a la anterior debía razonablemente ser parte de la
solución. Los debates en torno de la reforma legal en Paraguay con
importantes referentes del movimiento de defensa de derechos de los
niños reflejan claramente esta cuestión.
La predominancia de un enfoque meramente legal en la agen-
da de promoción y defensa de los derechos humanos en la niñez en
América Latina —o en la decodificación de lo que significa hoy la pro-
tección a los niños en clave de derechos humanos o con un enfoque
de derechos o con cualquiera de las expresiones que ahora se estila
usar—, cobra así sentido. Por cierto, la idealización de la capacidad de
la ley para producir cambios sociales responde a un enfoque liberal
clásico no explicitado en esos primeros años de propuestas de trans-
formaciones.
Por otro lado, a la centralidad de la reforma legal penal en la re-
formulación de la agenda de protección a la niñez debe agregarse la
falta de una discusión e implementación posterior de una ingeniería
institucional adecuada para soportar la nueva legalidad. Aún a par-
tir de un enfoque legal penal podría haberse previsto la necesidad
imperiosa de asociar las reformas legales a reformas institucionales
concretas (más allá de su enunciación en la ley) que incluyeran pre-
supuesto, perfiles profesionales, capacitación, infraestructura, prác-
ticas sistematizadas y protocolos de actuación, recursos técnicos y
materiales, etc. Gran parte de las dificultades que hoy se advierten
en la implementación de las nuevas leyes penales para adolescentes
latinoamericanas se explica por este motivo.
procesales. En este sentido, el enorme proceso de transformaciones de las prác-
ticas y jurisprudencia de la justicia nacional y federal de menores en la República
Argentina así como en las jurisdicciones provinciales que tienen sistemas pro-
cesales adversariales modernos, con independencia del cambio del régimen de
fondo en lo penal de menores, confirma lo expuesto.
364
Mary Beloff
Casi veinte años de reformas legales permiten concluir que, más
allá de la trascendencia en todo sentido de cambiar leyes obsoletas, ese
enfoque en América Latina —planteado como predominante— no fue
del todo adecuado si lo que se pretendía era realmente impactar en las
condiciones efectivas de vigencia de los derechos de los niños del con-
tinente. Las colegas de Paraguay tenían razón en su intuición políti-
ca de fondo, ello con independencia de que tener leyes adecuadas a la
Constitución y a la época sea un imperativo elemental de justicia (6).
5. Me concentraré ahora en los problemas derivados del doble
reduccionismo legal y penal característico de la discusión sobre pro-
tección y defensa de los derechos humanos de la niñez al que acabo
de referirme. Este enfoque supone un modelo de Estado liberal que
curiosamente, no es el que puede reconocerse en el derecho interna-
cional (y regional) de los derechos humanos de la infancia. Este cor-
pus juris plantea un modelo de Estado que tiene fuertes deberes de
prestación positiva, al igual que las Constituciones de todos los países
de la región, esto es, la garantía de derechos económicos, sociales y
culturales de la niñez.
La dificultad comunicacional surge como consecuencia de haber
promovido la reforma de la respuesta al delito de los jóvenes en Amé-
rica Latina no como un programa liberal tradicional sino como una
agenda vinculada con la promoción y defensa de los derechos humanos
de la niñez en general. Los mecanismos liberales clásicos de punición
creados para la infancia en el continente eran necesarios en tanto el
modelo anterior avanzaba por razones paternalistas sobre esas garan-
tías básicas; sin embargo el modelo derivado de los tratados implica un
paternalismo justificado y complementario de esas garantías procesa-
les y civiles fundamentales, como se verá más adelante. La prevalencia
del primer enfoque sobre el segundo implicó, junto con otras razones,
que no hubiera espacio para avanzar respecto del contenido de la pro-
tección, aún para la protección de los infractores (7).
(6) Sería muy importante que desde las diferentes ciencias sociales en el
ámbito científico universitario se comenzara a documentar sistemáticamente y
a analizar por qué el proceso que se describe tuvo estas características. Ello in-
troduciría una mirada independiente y externa a los actores que participaron en
él ausente hasta la fecha. Ver sobre el punto de Dinechin, Philippe, cit. supra y la
nota al pie 7 de Beloff, Mary, Quince años de vigencia de la Convención sobre Dere-
chos del Niño en la Argentina en Kemelmajer de Carlucci, Aída (comp.), Homenaje
a Cecilia Grosman, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, en prensa.
(7) La Opinión Consultiva n° 17 de la Corte Interamericana, que se analiza
más adelante, es un buen ejemplo de lo aquí planteado: entender la respuesta
penal diferenciada al delito del menor de edad como parte constitutiva de la pro-
tección especial derivada del art. 19 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y demás normas internacionales.
Defensa pública: garantía de acceso a la justicia 365
En la frase que tomo prestada y me permito reformular de nuestro
colega de Chile, Julio Cortés, ¿Qué se ha logrado en América Latina
con la forma en la que se introdujo la cuestión de los derechos hu-
manos de los niños en el continente mediante reformas legales? Cri-
minalizar con garantías procesales a los menores de dieciochos años
de edad. ¿Esto es un avance? Evidentemente lo es, y muy importante;
pero no es una victoria completa y final como a veces se la presenta,
un logro, una meta que alcanzamos y que ahora nos permite descan-
sar tranquilos con la sensación del deber cumplido. El hecho de que
un adolescente al que se imputa un delito (sobre todo si es grave) sea
juzgado y eventualmente sancionado con todas las garantías de las
que por su edad es titular constituye un estándar mínimo elemental
en cualquier nación civilizada. La paradoja —contenida en el artículo
4º de la Convención de los Derechos del Niño— es que la infancia,
para ser reconocida en sus derechos de primera generación, en sus
derechos de libertad y debido proceso, perdió en sus derechos de so-
brevivencia o económicos, sociales y culturales. Obtener garantías
procesales frente a la imputación de un delito fue indudablemente
una victoria, pero una victoria pírrica del mismo modo que lo fue en
los Estados Unidos en los años ‘60 (8).
Planteada de este modo, una agenda de promoción y protección
de los derechos humanos de la infancia cuyo obstinatto es cómo se res-
ponde al delito de los jóvenes con garantías, requiere ser actualizada y
renovada con el objetivo de lograr la garantía concreta de los derechos
económicos, sociales y culturales de la niñez y los derechos de primera
generación de la niñez. Se trata de aquellos derechos que, respecto de
la infancia, nunca estuvieron en discusión. Ni siquiera se los plantea-
ba de la forma que los introduce la Convención sobre los Derechos del
Niño en el art. 4º, “hasta la medida de las posibilidades” del Estado-
Parte, con el mismo estándar que utilizan los tratados generales de
derechos humanos cuando se refieren a estos derechos (9).
El análisis y puesta en práctica de dispositivos renovados de protección a
la niñez —infractores incluidos— es hoy el nudo crítico en la región para evitar
retrocesos autoritarios en el tema.
(8) Una funcionaria muy comprometida y destacada de la justicia comen-
taba hace un tiempo que se sorprendía y preocupaba enormemente al escuchar
que algunos funcionarios y magistrados de la nueva justicia especializada de la
Provincia de Buenos Aires afirmaban que no les importaba lo que sucediera con
el joven imputado una vez dictada la sentencia. Es interesante este nuevo perfil
profesional en tanto aún en la justicia penal general, donde no rigen derechos
de protección especial (salvo respecto de minorías específicas), siempre se ha
valorado negativamente al magistrado que se desentiende de las consecuencias
concretas de las condenas que emite sobre la vida del condenado.
(9) Aun desde el punto de vista penal esa actualización tendría impacto en
el funcionamiento de los nuevos sistemas de justicia para adolescentes creados
366
Mary Beloff
6. En lo que sigue me concentraré en el proceso histórico de ingre-
so de la cuestión de la protección a la niñez al sistema interamericano
de derechos humanos que, por las razones que espero puedan com-
prenderse luego de la introducción precedente, reprodujo este doble
reduccionismo (legal y penal). De no poder andar ahora se anda, pero
con una enorme dificultad en ese caminar que eventualmente podría
conducirnos al punto de partida.
En los comienzos de la década del ’90 todavía en América Latina
era posible distinguir, en las coaliciones sociales y en los movimien-
tos que involucraban a actores gubernamentales y de la sociedad ci-
vil, dos sectores o grupos claramente diferenciados: el de las organi-
zaciones que tenían que ver con la militancia en derechos humanos
concentrada en el continente en lo que era el trabajo ante el sistema
interamericano, con un enfoque profesional legal de litigio; y otro
grupo de entidades e instituciones que trabajaban con diferentes en-
foques en terreno e intentaban introducir una mirada renovadora de
las prácticas a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño.
En esa época, por ejemplo, era importante acercarse a las experien-
cias europeas de transformación de los sistemas asistenciales en sis-
temas de protección promotores de los derechos fundamentales de la
niñez (10). Se trataba de grupos que trabajaban de manera aislada: el
de protección a los niños de alguna forma perpetuaba lo que yo llamo
el “autismo auto-inducido” del derecho tutelar de menores clásico; el
de defensores de derechos humanos, con una agenda muy marcada
por la tragedia política de América Latina vinculada con el terrorismo
de estado de los años ´70.
Por otro lado, la Convención sobre Derechos del Niño impactó en
América Latina en un momento en el que había una discusión impor-
tante sobre los alcances y potencialidades de las nuevas democracias
latinoamericanas. Con inteligencia se presentó entonces la incorpo-
ración de los tratados al derecho interno —en particular en materia
de niñez que es lo que aquí se está analizando—, conectada con el
proceso de ampliación y fortalecimiento del Estado de Derecho y de
la ciudadanía plena.
Sobre el tema hubo un artículo clave que fue muy difundido en
la región del profesor italiano Alessandro Baratta que contiene una
en la región en las últimas dos décadas al permitir el desarrollo de políticas pre-
ventivas, tema al que me referiré más adelante.
(10) La cooperación italiana y la española desarrollaron muchos programas
de apoyo a niños en circunstancias especialmente difíciles (como se los denomi-
naba entonces) en diferentes países del continente en esos años que permitieron
la circulación de expertos e información sobre las experiencias europeas en la
región.
Defensa pública: garantía de acceso a la justicia 367
sabia intuición al conectar el proceso italiano de una década atrás
con lo que estaba pasando en América Latina en ese momento; esto
es, plantear la reconstrucción de las políticas y legislaciones de niñez
a partir de un enfoque vinculado con el fortalecimiento del estado de
derecho, la democracia y la ciudadanía.
Por otro lado, los organismos y el sistema de protección de de-
rechos humanos requerían una renovación de su agenda tradicional
por diversos motivos, entre los cuales no fue menor el relacionado
con el financiamiento. El propio sistema burocrático y de la coopera-
ción internacional también necesitaba tomar aire nuevo sin que ello
significara que los reclamos de justicia por las atrocidades del pasado
se hubieran extinguido.
Esta necesidad burocrático-institucional de renovación coincide
con la introducción de la Convención sobre los Derechos del Niño en
la región y con la traducción, en contenidos de los tratados interna-
cionales, de la protección a la niñez en términos de derechos huma-
nos. Unos necesitaban a otros y, de alguna manera, como subproduc-
to de los procesos de modernización del Estado y reforma legal que ya
venían dándose en el continente sobre todo en el tema de la justicia
penal, se celebra una alianza exitosa entre el movimiento de dere-
chos humanos y quienes tradicionalmente habían trabajado temas
de protección de la niñez.
Hay algunos ejemplos de lo conciente que fue esta estrategia. En
el año 1999 tuvo lugar, luego del tradicional Curso interamericano de
derechos humanos organizado por el IIDH, otro curso apoyado por
UNICEF centrado en temas de protección de derechos humanos a la
niñez, con el mismo formato que el Curso anual del IIDH, que por
primera vez de manera focalizada reunió en esa institución temas la
de niñez como temas de derechos humanos. La sentencia de fondo
en el caso Villagrán Morales y otros vs. Guatemala (11) de noviembre
de ese año puede ser interpretada como el primer producto de esa
confluencia de actores sociales que hasta entonces tenían agendas y
habían trabajado de forma separada.
7. Una vez que se sentaron las bases conceptuales del tema en el
sentido de que ya nadie discute en América Latina que la protección
a la niñez debe plantearse a partir de un enfoque de ciudadanía y de
protección de derechos humanos de niños y niñas, y de que las insti-
tuciones encargadas de defender los derechos humanos y los derechos
de los niños en el continente se pusieron de acuerdo para trabajar en
(11) Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros)
vs. Guatemala. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63.
368
Mary Beloff
forma conjunta, se comenzó a percibir la riqueza del uso del sistema
interamericano de protección de derechos humanos para avanzar en
esta agenda común (si bien había actores que, con mirada anticipato-
ria, habían advertido esta posibilidad e iniciado sus experiencias más
tempranamente, como ocurrió con el litigio relacionado con el caso
"Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay” conocido como
“Panchito López”) (12).
En poco menos de una década se produjeron una serie de casos
y de resoluciones que consolidó lo que hoy es posible llamar —en un
sentido más amplio que el utilizado por la Corte Interamericana en
el caso “Villagrán Morales y otros vs. Guatemala” (13)— el corpus ju-
ris de protección de derechos humanos de la niñez en el continente.
Corpus juris es una expresión en latín simple y elocuente para aludir
no sólo a las normas, a los tratados y declaraciones, sino también a las
interpretaciones que se han hecho sobre esas normas.
Hoy se cuenta con más de lo que se contaba hace veinte años
cuando se inició este proceso gracias al uso inteligente y creativo que
se ha hecho del sistema interamericano de protección de derechos
humanos para la defensa de los derechos de niños y niñas (también
ciertamente del Comité de Derechos del Niño de Ginebra). Las nor-
mas existen desde hace muchas décadas pero además hoy se cuen-
ta con interpretaciones que se han hecho sobre esas normas, aporte
fundamental porque en muchos casos se trata de disposiciones bas-
tante genéricas y ambiguas.
8. A los fines de que esta presentación esté completa, voy a repa-
sar brevemente los hitos del sistema interamericano en el proceso
que se relata.
8.1. La primera sentencia que se emitió sobre la cuestión de los
derechos humanos de la niñez contenida en el artículo 19 de la Con-
vención Americana de Derechos Humanos de 1969 fue la sentencia
de fondo en el caso Villagrán Morales y otros vs. Guatemala (14). Esta
sentencia tuvo lugar treinta años después de aprobada la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. Nadie había litigado en el sis-
tema un caso sobre la base del artículo 19 de ese tratado (medidas
especiales de protección a los niños por su condición de tales), más
(12) Corte IDH. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" vs. Paraguay.
Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112.
(13) Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros)
vs. Guatemala. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63.
(14) Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros)
vs. Guatemala. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63.
Defensa pública: garantía de acceso a la justicia 369
allá que fuera invocado en algunas resoluciones e informes previos
de la Comisión Interamericana (15).
Aquí hubo una estrategia, una voluntad de tener un caso sobre
“niños” (adviértase que además del nombre de las partes el caso tie-
ne sobrenombre). Se lo quería presentar como un caso de niños para
que la Corte se pronunciara expresamente sobre el artículo 19 de la
CADH.
El asunto básicamente trata de los vejámenes, torturas y asesi-
natos de los que fueron víctimas muchachos mayores y menores de
18 años. Recuerda episodios que lamentablemente tienen lugar con
cierta periodicidad en países latinoamericanos, en particular en
América Central.
Desde el punto de vista fenomenológico las víctimas no eran “ni-
ños de la calle” o lo que en América Latina se considera un “niño de
la calle” (16). Sin embargo, más allá del dato fenomenológico o per-
ceptivo, se construyó y litigó el caso para exigir al sistema que se pro-
(15) Ver, entre otros, el Informe sobre la situación de los derechos huma-
nos en Brasil, OEA/Serv.L/V/II.97, Doc. 29 rev. 1 del 29 de septiembre de 1997, el
Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia, OEA/
Serv.L/V/II.102, Doc. 29 rev. 1 del 29 de septiembre de 1997. También el Cuar-
to Informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala donde se
menciona el caso seguido por la muerte del joven Anstraum Villagrán Morales, si
bien no contiene una referencia específica al art. 19 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en OEA/Serv.L/V/II.83, Doc. 16 rev., 1 de junio 1993.
Hay no obstante informes de país sobre la situación de los derechos de los niños
que no mencionan el art. 19 de la Convención Americana (por ejemplo, el infor-
me sobre la República Dominicana de 1999).
Por otro lado, el Informe sobre la situación de los derechos humanos de los
solicitantes de asilo en el marco del sistema canadiense de determinación de la
condición de refugiado invoca el art. VII de la Declaración Americana de Dere-
chos y Deberes del Hombre que establece las medidas especiales de protección
para los niños en OEA/Serv.L/V/II.106, Doc. 40 rev., 28 de febrero de 2000.
(16) Hace quince años aproximadamente el fenómeno del “niño de la calle”
como problema originado en los años ’80 se estaba transformando desde el punto
de vista conceptual. El “niño de la calle” como construcción problemática estaba
desapareciendo y comenzaba a instalar un enfoque orientado a de-construir al
“niño de la calle” como un niño que, eventualmente, como cualquier otro niño
sobre todo perteneciente a sectores en situación de desventaja social y económi-
ca, puede tener dificultades con el ejercicio de sus derechos (a la salud, a la edu-
cación, etc.). Esto es lo que de forma simplificada se conoce como “enfoque de
derechos”. Por eso llama la atención el énfasis del caso en reivindicar la categoría
de “niños de la calle”. Actualmente en Europa tiene un lugar un proceso inver-
so. Se esté re-conceptualizando la cuestión de los niños que viven en las calles a
partir de lo que se conoce como el fenómeno de las “poblaciones callejeras”. Este
enfoque curiosamente parece mucho más cercano al caso Villagrán Morales y
otros vs. Guatemala que el superado de los “niños de la calle”.
370
Mary Beloff
nunciara sobre el artículo 19 de la CADH ya no tan joven, de más de
treinta años. ¿Qué mejor caso que uno que tuviera por protagonistas
a personas que, técnicamente, legalmente eran niños, conforme la
CDN? (17). Así se litigó este caso gracias al buen criterio de dos organi-
zaciones que pertenecían a dos ámbitos entonces bien diferenciados:
la que fue, por años, la principal institución especializada en litigio
ante el sistema interamericano (CEJIL) y una organización muy im-
portante de atención directa a niños en Centroamérica (Casa Alian-
za). Fue un consorcio muy fructífero. Si bien la idea de protección a la
niñez estaba instalada, por primera vez se interpretó el artículo del
tratado de derechos humanos regional más importante que establece
que los niños tienen derecho a medidas especiales de protección. La
sentencia reconoce que los Estados latinoamericanos tienen el deber
de asegurar estas medidas. Desde este punto de vista, el intento por
dar visibilidad al artículo 19 de la Convención Americana resultó fun-
damental en lo que tiene que ver con litigio estratégico en cuestiones
de promoción y defensa de los derechos humanos de la niñez (18).
i. La importancia de la sentencia de fondo en el caso “Villagrán
Morales y otros v. Guatemala” —más allá del acto de justicia extraor-
dinario que significó—, radica entre otros factores, en la afirmación
fuerte (al estar contenida en una sentencia de un tribunal interna-
cional) de que los niños tienen derecho a medidas especiales de pro-
tección en América Latina. La Corte Interamericana de Derechos
Humanos está defendiendo la idea de especialidad, de protección es-
pecial; pero no en la concepción del tutelarismo clásico de especiali-
dad como autonomía científica. La Corte Interamericana defiende la
especialidad en el sentido de que el niño tiene protección adicional a la
que las leyes aseguran a todas las personas en general. Esto representa
para mí (y para la Corte Interamericana de Derechos Humanos) el
artículo 19 de la Convención Americana. De allí se desprenden todos
los deberes de prestación positiva del Estado respecto a la infancia,
en particular en materia de derechos de tercera generación que no
han sido aún considerados en sentido fuerte en el proceso que vengo
relatando.
ii. El segundo estándar importante de esta sentencia muy relacio-
nado con lo anterior está contenido en el párrafo 144 dentro del capí-
tulo referido al derecho a la vida. Allí la Corte Interamericana fija un
estándar trascendental. Dice que el derecho a la vida no sólo debe ser
(17) Cf. Art. 1° CDN: “Para los efectos de la presente Convención, se entiende
por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud
de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”.
(18) Un análisis de esta sentencia se encuentra Beloff, Mary, Los derechos
del niño en el sistema interamericano, Buenos Aires, del Puerto, 2004, Cap. III.
Defensa pública: garantía de acceso a la justicia 371
interpretado en la forma liberal clásica (los Estados deben abstenerse
de interferir y de privar a sus habitantes arbitrariamente de la vida
—por ejemplo, está prohibida la pena de muerte—), sino que agrega
que los Estados están obligados —tienen un deber de prestación po-
sitiva— a garantizar la vida en condiciones dignas. En otras palabras,
garantizar las condiciones que permitan vidas dignas de ser vividas.
Este párrafo es estremecedor y, a la vez, de una potencialidad
poco habitual en decisiones del sistema. En este sentido llama pode-
rosamente la atención que no se haya desarrollado una línea de litigio
estratégico sobre la base de este estándar. Es extraordinario que una
sentencia internacional establezca que los Estados están obligados a
garantizar condiciones para permitir vidas dignas; pero la sentencia
no determinó cómo se pone contenido a “vida digna” ni cuáles son esas
condiciones. Es un enorme avance jurídico-cultural complementario y
superador del enfoque sólo concentrado en la responsabilidad interna-
cional del Estado por violación del derecho a la vida en los casos en los
que agentes estatales privaban arbitrariamente de la vida a los habitan-
tes (tema del que centralmente trata el caso en análisis).
Esta sentencia tiene ya diez años: ¿de quién es la responsabili-
dad de no haber exigido que la Corte Interamericana ponga conte-
nido cierto a este deber de prestaciones positivas dirigido a garanti-
zar “condiciones para una vida digna”? En este punto vuelve a ser un
dato llamativo el hecho de que el litigio estratégico ante el sistema
interamericano de derechos humanos haya priorizado las cuestiones
relacionadas con los adolescentes infractores respecto de otros temas
de protección de derechos humanos de niños y niñas.
iii. El tercer punto central en la sentencia del caso “Villagrán Mo-
rales y otros v. Guatemala” que se comenta está contenido en el párra-
fo 194. Desde el punto de vista jurídico es el párrafo más importante.
Aquí por primera vez la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
mediante la aplicación de una regla de derecho internacional, resol-
vió que en el sistema regional se pueden interpretar tratados del sis-
tema universal. Si bien es una regla de enorme complejidad (porque
el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Interamericana es un
acto soberano expreso y está limitado por la CADH) su incorporación
al sistema es un avance fuera de serie porque permite incorporar un
tratado del sistema universal íntegramente dedicado a la niñez al
sistema interamericano de protección de derechos humanos que no
cuenta con muchos artículos que regulen específicamente el tema;
en rigor, sólo uno en la CADH: el art. 19, el art. VII de la Declaración
Americana y el art. 16 del Protocolo de San Salvador.
Concretamente la Corte Interamericana dijo que para saber qué
significan las “medidas especiales de protección” a un niño derivadas
372
Mary Beloff
del art. 19 de la CADH es preciso recurrir al amplio corpus juris uni-
versal de protección de derechos de la niñez, por excelencia la Con-
vención sobre los Derechos del Niño. No restringió la interpretación
del art. 19 que enmarcaba el caso sólo en las normas del sistema sino
que la amplió a todas las normas internacionales útiles para defender
los derechos humanos de la niñez. Definitivamente es un logro muy
importante. De todos modos el problema radica en que, sentado lo
anterior, cuando la Corte Interamericana intentó poner contenido a
la Convención sobre Derechos del Niño (bastante genérica y vaga en
muchos aspectos) simplemente transcribió los artículos, sin interpre-
tarlos.
iv. Para concluir con los temas importantes derivados del caso
“Villagrán Morales y otros v. Guatemala” debe destacarse la sentencia
de reparaciones, donde la Corte fijó algunos criterios que trascendie-
ron el de la reparación meramente económica e ingresaron en un pla-
no de reparación simbólica. Como ejemplo puede citarse el de poner
los nombres de las víctimas a la escuela más cercana al lugar donde
ocurrieron los hechos.
Las sentencias de este caso no son un producto jurídico comple-
jo, con argumentos sofisticados ni con desarrollos argumentales me-
morables, y superponen argumentos relacionados con la protección
a la niñez (deberes de prestación positiva del Estado) con libertades
negativas y garantías procesales; sin embargo, el caso “Villagrán Mo-
rales y otros v. Guatemala” estableció por primera vez una relación
de integración entre el sistema regional y el universal en materia de
protección de derechos humanos de la niñez y fijó criterios muy im-
portantes para la defensa de los derechos humanos de la niñez.
La referencia a estándares en materia de justicia juvenil no agregó
nada nuevo ya que a esa altura éstos estaban fuera de discusión —teó-
rica— en el continente y habían sido incorporados por gran parte de
las legislaciones latinoamericanas en la materia. Tampoco respon-
dió esta sentencia a la pregunta que todos se hacían desde entonces:
¿cómo se protege a los niños —sobre todo a los más desaventajados—,
una vez que se reemplaza legislativamente el sistema tutelar clásico?
8.2. A partir de esta dificultad en la competencia contenciosa de
la Corte basada de la falta de definición del concreto contenido de la
protección a la niñez surgió la idea de pedir al Tribunal, en su compe-
tencia consultiva, que definiera cuáles eran los límites del paternalis-
mo justificado (19) hacia la niñez en América Latina. Esa es la pregun-
(19) Garzón Valdés, Ernesto, ¿Es éticamente justificado el paternalismo jurí-
dico?, en Revista “DOXA” nro. 5, 1988, págs. 155/173.
Defensa pública: garantía de acceso a la justicia 373
ta que originalmente motivó la Opinión Consultiva nº 17 “Condición
Jurídica y Derechos Humanos del Niño”, si bien el desarrollo del pro-
ceso de consulta y emisión de la decisión derivó luego hacia otro ca-
mino más centrado en la cuestión de la justicia juvenil —lo que por
otro lado verifica la afirmación precedente relacionada con la forma
en la que los temas relacionados con los menores de edad y el delito
han absorbido toda la agenda relacionada con la protección y defensa
de los derechos humanos de la niñez en general—.
Lo que está detrás de esa pregunta es el tipo de Estado que pue-
de sostener y dar cumplimiento a los tratados de derechos humanos
relacionados con la niñez. Un modelo sólo concentrado en derechos
y garantías de ciudadanía entendida de la forma clásica responde a
un modelo de Estado liberal o gendarme (20) sólo preocupado por el
deber de no interferir ni dañar (libertades negativas en la formula-
ción de Berlin (21). Un enfoque del caso “Villagrán Morales vs. Gua-
temala” o de la Opinión Consultiva nº 17 podría haber respondido a
esta idea: asociar marginalidad y pobreza con delincuencia y discutir
los alcances de las garantías procesales para los menores de diecio-
cho años de edad; sin embargo, la Corte Interamericana esboza un
enfoque superador que, como se planteó, ingresa en los deberes de
prestación positiva de los Estados latinoamericanos y sienta las ba-
ses para preguntarse: ¿Qué modelo de Estado debe existir en América
Latina de conformidad con las exigencias de los tratados de derechos
humanos de la niñez? ¿Un modelo de Estado más cercano a la órbi-
ta anglosajona o más de tipo social-democrático característico de la
Europa continental, de donde en definitiva deriva nuestra herencia
política y jurídico-cultural?
Una lectura integral de los tratados de derechos humanos en
cuanto se refieren a la protección de la niñez destacan claramente la
necesidad de que el Estado trascienda su rol gendarme y avance con
políticas sociales concretas sobre grupos que requieren protección
especial. Los tratados definitivamente autorizan una cuota de pater-
nalismo hacia la infancia pero ¿cuánta? ¿cuál es el paternalismo jus-
tificado frente a la infancia en el continente? ¿con qué límites? ¿cómo
se implementa? ¿por qué poder del Estado?
Desde hace tiempo es claro que el paternalismo del modelo tu-
telar clásico no estaba justificado porque privaba de garantías fun-
damentales, de primera generación, a niños y jóvenes; pero la alter-
nativa en el derecho internacional de los derechos humanos no es un
(20) Nozick, Robert, Anarquía, estado y utopía, México, Fondo de Cultura
Económica, 1974.
(21) Berlin, Isaiah, Cuatro ensayos sobre la libertad, Madrid, Alianza, 1998.
374
Mary Beloff
enfoque liberal que haga de cuenta que los niños son adultos (22). El
derecho internacional de los derechos humanos asume un Estado con
intensos deberes de prestación positiva hacia la niñez (paternalismo
justificado). En definitiva, cuáles son entonces los deberes de presta-
ción positiva que los Estados latinoamericanos tienen respecto de la
infancia y qué límites se tienen que auto-imponer cuando cumplen
con esas prestaciones positivas fueron las preguntas que condujeron,
originalmente, a la Opinión Consultiva 17.
Las complejidades de estos procesos determinaron que el pedido
que finalmente formulara la Comisión Interamericana se distanciara
de esta precisa inquietud inicial y quedara como una petición bastan-
te confusa de aspectos mayormente penales con aspectos de protec-
ción en una medida menor. Como consecuencia de ese pedido que no
logró remontarse a lo largo del trámite ni siquiera por los aportes de
los otros participantes en el proceso, la Opinión Consultiva n° 17 bá-
sicamente es un texto referido a la cuestión penal de los menores de
edad, que reitera estándares ya consagrados y reconocidos en el dere-
cho interno de gran parte de los países, que no agrega ningún criterio
nuevo y, por lo contrario, a algunos fuera de discusión los presenta de
forma confusa o lo que es aún más grave, los debilita (23).
La Opinión Consultiva n° 17 es un texto jurídicamente pobre; ha
tenido no obstante una enorme fuerza política, performativa, casi mí-
tica y comparable con el impacto de la CDN en América Latina. En
términos ideales habría sido mejor, desde el punto de vista jurídico,
esperar un pedido mejor formulado (24); pero eso es historia ficción.
La Corte Interamericana, por amplia mayoría, consideró necesario
pronunciarse sobre el tema. Por eso su valor es más político que ju-
rídico; más aún, para sorpresa de un positivista lógico, su invocación
provoca resultados casi por un efecto mágico. Se la hace decir más o
menos lo que cada uno quiere que diga por lo que se la puede invocar
genéricamente para sostener posiciones de lo más diversas. Por eso
ahora es bastante frecuente leer sentencias que citan a la Convención
sobre Derechos del Niño, al interés superior del niño y a la Opinión
(22) Parafraseo la frase de Massimo Pavarini y Matilde Beti al analizar crí-
ticamente el proceso de des-manicomialización que tuvo lugar en Italia en los
años ´80 cuando afirman: “Hicimos de cuenta que los locos estaban cuerdos”
en Pavarini, Massimo y Beti, Matilde, La tutela social de la locura. Notas teóri-
cas sobre la ciencia y la práctica psiquiátricas frente a las nuevas estrategias de
control social, en “Revista Delito y Sociedad”, Buenos Aires, Año 8, nro. 13, 1999,
págs. 93/112.
(23) Ver sobre el punto Beloff, Mary, Los derechos del niño en el sistema inte-
ramericano, Buenos Aires, del Puerto, 2004, Cap. IV.
(24) El voto del juez Jackmann que rechazó el pedido demuestra estas defi-
ciencias.
Defensa pública: garantía de acceso a la justicia 375
Consultiva nº 17 sin ningún análisis, como si todas estas herramien-
tas normativas de diferente rango fueran lo mismo y no requirieran
explicaciones o desarrollos específicos. Las mismas conclusiones a
las que anteriormente se arribaba con menos invocación normativa,
ahora son sostenidas con mayor mención de normas pero sin modifi-
car o derivar razonablemente de los supuestos del caso algunas con-
clusiones en función de los nuevos elementos jurídicos que se incor-
poran al sistema legal.
La Opinión Consultiva 17 intentó resolver un problema complejo
pero no lo logró, probablemente por una dificultad que trasciende al
Tribunal y lo meramente jurídico. Me parece que el hecho de que no lo
haya resuelto no fue sólo una dificultad del tribunal sino el reflejo de
un obstáculo cultural que existe en América Latina: no sabemos cómo
se hace para proteger a un niño —particularmente al que está en seria
desventaja familiar y social— en un sentido diferente al tutelar clásico.
Frente a la falta de definición del contenido concreto de la protección
especial de la niñez, del contenido concreto de sus derechos, todos
pierden. Pierde el Estado porque no tiene claridad sobre qué es lo que
va a proteger ni cómo y pierde la sociedad civil porque no sabe qué ni
cómo exigirle al Estado que haga lo que debe hacer.
Esto nos lleva al punto inicial relacionado con el reduccionismo
legal-penal característico de este proceso latinoamericano de incor-
poración de tratados de derechos humanos de la niñez al derecho in-
terno. Los juristas no están entrenados para poner contenido a la pro-
tección especial, más allá de las intuiciones correctas que cualquier
persona pueda tener sobre el tema. El contenido de la protección —ya
sea para definir una política pública o bien para definir el contenido
concreto de una sentencia que ordena proteger a un niño—, debe ser
desarrollado por disciplinas no jurídicas relacionadas con la inter-
vención psico-social, aquéllas a las que en portugués se alude con la
expresión pedagogia (25).
Quizás por la concentración de la discusión en cuestiones legales
no se ha dedicado tiempo a pensar la reconstrucción de la protección
desde todos los otros puntos de vista de las diferentes disciplinas no
jurídicas. Hay muchos especialistas talentosos en la región prepara-
dos y dispuestos a trabajar en este tema pero en general no son con-
vocados a las reuniones sobre “derechos del niño”. Si se organiza una
reunión sobre educación, van los expertos en educación; si se orga-
niza una reunión sobre temas de salud, asisten los expertos en sa-
lud; pero en las reuniones de protección a la niñez nos reunimos los
(25) Gomes da Costa, Pedagogía de la presencia, Buenos Aires, Losada,
1997.
376
Mary Beloff
especialistas “en derechos del niño”. Parece una profecía autocum-
plida que perpetúa el autismo autoinducido del derecho tutelar de
menores pero en lenguaje de derechos humanos. Si en las reuniones
sobre “niños” participaran expertos en educación, salud, urbanismo,
economía, derecho, etc., quizás se quebraría esta característica auto-
referencial de los especialistas en infancia que tantos problemas trajo
al tutelarismo clásico (¡y a los niños!).
La razón adicional a la ya explicada es que el complejo tutelar, por
su encuadre etiológico-positivista, no se preocupaba por la legalidad
de sus intervenciones. La idea de que era preciso “legalizar” el tema
permitía considerar que ello resolvería los problemas (si la ley tutelar
los crea por estar al margen de las garantías, si se la cambia los pro-
blemas se resolverán); pero no se pensó o bien no se concentró sufi-
cientemente la energía en cómo renovar a todas las otras disciplinas
desde un enfoque centrado en la promoción de los derechos de niños
y niñas. Por eso es muy frecuente en nuestros países, por ejemplo, que
cuando un juez ordena una medida para un joven adicto a la pasta
base (problema, al igual que el de las pandillas, que hace diez años
no tenía en la región ni remotamente las dimensiones que tiene hoy),
se desconoce cómo abordarlo eficientemente con un enfoque nuevo
desde el ámbito público y a la larga se genere una dinámica de no in-
tervención con una retórica de respeto a la autonomía y a los derechos
del niño o niña.
8.3. La siguiente sentencia de la Corte Interamericana que debe
ser mencionada es “Instituto de Rehabilitación del Menor vs. Para-
guay” (26) —caso conocido como “Panchito López”—, emitida luego
de más de diez años de ocurridos los hechos que originaron el litigio.
Se trata de un caso directamente relacionado con la justicia ju-
venil, de menores de edad detenidos en condiciones deplorables en
un establecimiento de la ciudad de Asunción. “Panchito Lopez” era
conocido en toda América Latina por sus lamentables características.
La sentencia llegó después de varios intentos fallidos de soluciones
amistosas (un procedimiento que el sistema tiene para no llegar a la
condena al Estado) probablemente por varios incendios que hubo y
que provocaron la muerte de varios jóvenes allí alojados.
La sentencia condenó a Paraguay como responsable de la vio-
lación de una cantidad de derechos, entre otros del artículo 19 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, y sostiene que el
deber de prestación positiva que la Corte Interamericana había esta-
blecido en “Villagrán Morales y otros v. Guatemala” se acentúa res-
(26) Corte IDH. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay.
Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112.
Defensa pública: garantía de acceso a la justicia 377
pecto de niños que están bajo la custodia del Estado —regla general
de la jurisprudencia del sistema— y además que se encuentran en es-
pecial situación de vulnerabilidad como quienes estaban detenidos
en “Panchito Lopez”. De alguna forma esa Corte crea un sistema que
agrega niveles de protección especial, como las capas de una cebolla
si se me permite la metáfora (27).
Para concluir con este caso debe mencionarse que a pesar de que
ha pasado bastante tiempo desde el dictado de la sentencia, sorpren-
dentemente todavía se encuentran en proceso de pago las reparacio-
nes pecuniarias.
Nótese hasta ahora cómo el sistema interamericano trata con
gran preocupación la cuestión penal juvenil: “Villagrán Morales y
otros v. Guatemala” se litiga como un caso relacionad con la justicia
penal de menores y “Panchito López” es claramente un caso penal
—se trata de menores de edad privados de la libertad—.
8.4. Luego se emite una sentencia en el “Caso de las niñas Dilcia
Yean y Violeta Bosico vs. República Dominicana” (28), conocido como
caso de las niñas haitiano-dominicanas. Fue planteado por una clíni-
ca legal (29) de los Estados Unidos y ello probablemente haya influido
en las diferentes características del caso respecto de los presenta-
dos hasta ese momento por litigantes latinoamericanos. Fue el pri-
mer asunto resuelto con una sentencia que incorporó al sistema una
agenda diferente que rompió con la centralidad de lo penal juvenil en
el reclamo por los derechos humanos de niños y jóvenes en el sistema
interamericano.
El caso se relaciona con los conocidos problemas de discrimina-
ción de la población haitiana en la República Dominicana que aquí
se tradujo en la falta de inscripción, reconocimiento de nacionalidad,
documentación, educación y también acceso a la salud de niñas de
padres haitianos y madres dominicanas. Es un caso orientado a que
el Estado cumpla con sus obligaciones de prestación positiva respec-
to de estas niñas. Conforme el último informe del Comité de Ginebra
sobre la República Dominicana existen algunos problemas con las
(27) En otras palabras, la Corte estaría afirmando, en este caso, que el deber
de protección especial de un Estado hacia un niño que no está en situación de
desventaja social en el continente es menor que el que tiene respecto de un niño
marginalizado y que, además, se encuentra bajo la custodia del Estado.
(28) Corte IDH. Caso de las Niñas Dilcia Yean y Violeta Bosico vs. Repúbli-
ca Dominicana. Interpretación de la sentencia sobre excepciones preliminares,
fondo, reparaciones y costas (artículo 67 de la Convención Americana sobre De-
rechos Humanos). Sentencia de 23 de noviembre de 2006 Serie C No. 156.
(29) “Legal clinic” es el nombre que tienen los cursos de enseñanza práctica
con casos reales en las Facultades de Derecho de los Estados Unidos.
378
Mary Beloff
reparaciones derivadas de la sentencia, sobre todo en lo relacionado
con las reformas legales e institucionales que deben implementarse
para resolver el tema de fondo.
8.5. El último caso que mencionaré en este breve repaso se rela-
ciona con las medidas provisionales adoptadas respecto de Brasil lla-
mado “Asunto de los Niños y Adolescentes Privados de Libertad en el
Complexo do Tatuapé de la FEBEM (30). Es la primera vez que se hace
lugar a una medida cautelar vinculada con derechos de la niñez y
condiciones de detención. El proceso se encuentra en pleno trámite.
8.6. Hay otros casos en los que niños y niñas son víctimas pero
no han sido planteados como casos relacionados directamente con
los alcances del art. 19 de la CADH. De alguna manera la Corte Inte-
ramericana ha cesado en su interés de poner contenido cierto a ese
artículo, quizás conciente de las dificultades señaladas más arriba.
A lo sumo se considera que se trata de una garantía transversal que
agrega exigibilidad al resto de los derechos. En esta inteligencia no
se trataría de un derecho específico sino que la condición de ser niño
agregaría exigibilidad a todos los derechos en general.
El enfoque actual de la jurisprudencia de la Corte Interamericana
es caso por caso, por lo que quizás se pueda encontrar otro asunto
que sí permita discutir específicamente los alcances de este art. 19
de la CADH en función de todo el resto de normas internacionales de
protección de derechos humanos de la niñez, que contribuya a vencer
el profundo obstáculo cultural y conceptual que entraña.
9. Luego de este resumen respecto de cómo ingresa al sistema in-
teramericano de protección de derechos humanos la cuestión de la
protección de los derechos humanos de los niños junto con las nor-
mas del sistema universal me gustaría formular algunas conclusio-
nes —sin pretensión de que se constituyan en certezas definitivas—
relacionadas con la agenda de promoción y defensa de los derechos
humanos de niños y niñas en el continente latinoamericano.
9.1. La primera cuestión se relaciona con la necesidad de que
otras disciplinas ocupen el centro en las acciones vinculadas con la
promoción, protección y garantía de los derechos fundamentales de
la niñez en América Latina además de la jurídica, sobre la base de los
argumentos enunciados más arriba.
(30) Resoluciones sobre medidas provisionales respecto de Brasil en el
asunto de los Niños y Adolescentes Privados de Libertad en el “Complexo do Ta-
tuapé” de la Fundação Casa, de fechas 17 de noviembre de 2005, 30 de noviembre
de 2005, 4 de julio de 2006, 3 de julio de 2007 y 10 de junio de 2008.
Defensa pública: garantía de acceso a la justicia 379
En esta línea es una misión imposible pedir principalmente a los
abogados que contribuyan a superar el legalismo punitivista que por
momentos domina a nuestras sociedades. Creo que el proceso relata-
do en estas páginas lo demuestra cabalmente. Si se pretende superar
ese enfoque es preciso que participen otros profesionales y otras dis-
ciplinas.
9.2. La segunda se relaciona con la necesidad de coordinar el
trabajo y las agendas de las diferentes instituciones que pertenecen
en ocasiones aún a la misma órbita institucional con el objetivo de
optimizar recursos y conseguir resultados concretos. En definitiva,
se trata de organismos públicos financiados por los Estados (incluido
el Comité de Derechos del Niño de Ginebra) por lo que habría que
aplicarles las reglas de accountability, transparencia y coordinación
exigibles a organismos públicos en otras instancias.
En la OEA existe desde hace muchas décadas un instituto espe-
cializado dedicado a la protección de los derechos del niño. Se trata
del Instituto Interamericano del Niño. A lo largo de todo el proceso al
que me referí el Instituto Interamericano del Niño perdió su visibili-
dad y su incidencia en la región, básicamente por la crisis del mode-
lo tutelar que históricamente había guiado su agenda. El proceso de
pérdida de identidad institucional que obviamente implicó una pér-
dida de espacio fue lógicamente ocupado por el organismo rector en
materia de derechos humanos de la región.
En particular y con el sentido que se viene desarrollando —apli-
cación de estándares internacionales—, el artículo 19 de la CADH no
guiaba la agenda del Instituto Interamericano del Niño. El Instituto
tenía un enfoque diferente al de los tratados de derechos humanos;
básicamente, se trataba de una agenda vinculada al minorismo clá-
sico y, desde el punto de vista del derecho internacional, preocupada
por temas de derecho internacional privado. De hecho, existen cua-
tro tratados de derecho internacional privado en los que el Instituto
Interamericano del Niño intervino en la década del ’80 (31). En esos
años no se conectó la discusión de estas normas de niños del derecho
internacional privado con el proceso que se estaba dando de incor-
poración de la Convención sobre Derechos del Niño al derecho lati-
(31) La Convención interamericana sobre conflictos de leyes en materia de
adopción de menores fue aprobada el 24 de mayo de 1984 y entró en vigor el 26
de mayo de 1988; la Convención interamericana sobre restitución internacional
de menores fue aprobada el 15 de julio de 1989 y entró en vigor el 4 de noviem-
bre de 1994; la Convención interamericana sobre obligaciones alimentarias fue
aprobada el 15 de julio de 1989 y entró en vigor el 6 de marzo de 1996; y la Conven-
ción interamericana sobre tráfico internacional de menores fue aprobada el 18 de
marzo de 1994 y entró en vigor el 15 de agosto de 1997.
380
Mary Beloff
noamerica.erir, reclamar y trabajar en lo mejor que tiene para dar a
los niños, niñas y adolescentes de la región.
En este tema el rol que las coaliciones no gubernamentales de
protección de derechos humanos de niños y niñas pueden cumplir
para que la aludida articulación y coordinación entre los diferentes
organismos del sistema sea exitosa es crítica, en la medida en que las
organizaciones de la sociedad civil son en gran medida reguladores
de la demanda y deciden la agenda de los organismos. Del mismo
modo lo es respecto de la debilidad basada en los mecanismos de de-
signación de integrantes de estos cuerpos internacionales. Las coali-
ciones cumplen un rol crítico en exigir que sean verdaderos expertos
quienes ocupen estos lugares —además de por las razones obvias re-
lacionadas con la mejor calidad del trabajo resultante— de modo de
contribuir al fortalecimiento del valor simbólico de estas institucio-
nes y sus miembros.
9.3. Otro tema importante se relaciona con el tiempo, con los
tiempos del sistema y los tiempos de los niños.
Hace unos años se ha comenzado a plantear en algunos talleres
la cuestión de la utilización de las medidas cautelares del sistema en
casos que involucran derechos de niños (32). Esta sería una alternati-
va al litigio mediante peticiones individuales más eficiente cuando se
trata de estos derechos por el efecto inmediato que las caracteriza. El
litigio de casos en el sistema interamericano lleva mucho tiempo; es
muy lento y es razonable que así sea porque se supone que antes de-
ben haberse agotado los recursos internos del país demandado. Si no
hay una situación de excepción, en los estados democráticos es razo-
nable el procedimiento que reclama que se cumplan todas las etapas
del proceso que implican que transcurra mucho tiempo hasta que el
caso llega al sistema regional.
Este es uno de los temas donde más claramente se puede percibir
la especificidad de la niñez como sujeto diferenciado de un adulto. El
tiempo es diferente para unos y para otros. No es lo mismo un año en
la vida de un niño de 14 o de 16 como quizás sí lo es en un adulto de
40 o 50. Territorio de la subjetividad y de la sensibilidad, el tiempo da
sentido concreto a la idea de protección especial de la niñez, de consi-
derar que los niños son niños. Más allá de los eventuales narcisismos,
intereses políticos o agendas circunstanciales, un uso del sistema que
se tome en serio la protección especial a la niñez debe preocuparse
por utilizar alternativas a la vía lenta (peticiones individuales).
(32) Beloff, Mary, Los derechos del niño en el sistema interamericano, Buenos
Aires, del Puerto, 2004, Cap. V.
Defensa pública: garantía de acceso a la justicia 381
Desde este punto de vista el litigio de caso es casi contra-intuitivo
respecto de la condición de ser un niño porque el efecto que va a tener
—de llegarse a una sentencia— va a ser para un adulto.
Por eso es preciso imaginar otras formas de usar el sistema —aún
desde el punto de vista legal— tales como las medidas cautelares de
la Comisión o eventualmente de la Corte Interamericanas. La Co-
misión Interamericana puede adoptar medidas cautelares “En caso
de gravedad y urgencia y toda vez que resulte necesario de acuerdo
a la información disponible” (…) “para evitar daños irreparables a
las personas” (33). Estas medidas son algo diferentes de las medidas
cautelares que puede adoptar la Corte Interamericana, llamadas me-
didas provisionales. Éstas consisten en que en “cualquier estado del
procedimiento, siempre que se trate de casos de extrema gravedad y
urgencia y cuando sea necesario para evitar daños irreparables a las
personas, la Corte, de oficio o a instancia de parte, podrá ordenar las
medidas provisionales que considere pertinentes, en los términos del
artículo 63.2 de la Convención”. Si se trata de asuntos aún no someti-
dos a su conocimiento, “la Corte podrá actuar a solicitud de la Comi-
sión” y si los casos ya se encuentran en conocimiento de la Corte, “las
víctimas o las presuntas víctimas, sus familiares o sus representantes
debidamente acreditados, podrán presentar directamente a ésta una
solicitud de medidas provisionales en relación con los referidos ca-
sos” (34).
Sobre el uso de estas medidas por la Comisión se ha comenzado
a discutir bastante ya que hasta hace poco tiempo la regla era que se
utilizara con frecuencia para casos relacionados con libertades civi-
les, por ejemplo de periodistas amenazados, pero que se rechazara
respecto de pedidos vinculados con derechos económicos, sociales y
culturales aunque la víctima fuera un niño (por ejemplo, un caso de
riesgo de vida por falta de un tratamiento médico en los servicios pú-
blicos de un país). La razón por la que en general no se admiten estos
pedidos de medidas cautelares se relaciona con la delgada línea que
separa a este tipo de medidas y la injerencia directa en las políticas
públicas de los Estados vedada al sistema. A ello se suma la creencia
de que estos pedidos generarían un efecto catarata y un saturamiento
y posterior debilitamiento general del sistema por usarlo “para todo”.
(33) Conforme el art. 25 del Reglamento de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, Aprobado por la Comisión en su 109º período extraordina-
rio de sesiones, celebrado del 4 al 8 de diciembre de 2000, y modificado por últi-
ma vez su 132º período ordinario de sesiones, celebrado del 17 al 25 de julio de
2008.
(34) Conforme el art. 25 del Reglamento de la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos, aprobado por la Corte en su LXI período ordinario de sesiones
celebrado del 20 de noviembre al 4 de diciembre de 2003.
382
Mary Beloff
Existen otras alternativas en el “menú de opciones” del sistema
que se están utilizando recientemente en cuestiones vinculadas con
derechos de niños y niñas como las visitas in loco y las audiencias te-
máticas. El impacto de la utilización de estas herramientas es muy
difícil de determinar (35).
9.4. A fin de poner contenido concreto al art. 19 de la CADH de
modo de saber cuál es el alcance legal de la protección de niños y ni-
ñas en el continente un litigio estratégico en casos de DESCs muy es-
pecíficos por cierto enriquecería considerablemente el sistema (36).
Esto nos conduce a otro tema que es el del reclamo de DESCs
de niños ante el sistema. Podría construirse un argumento sobre la
base de reconocer la objeción recién planteada del siguiente modo:
es razonable una posición restrictiva del sistema interamericano en
materia de DESCs en general, pero la regla que establece el derecho
a protección especial de niños habilita una excepción. De este modo
se establecería una diferencia con el estándar que se usa con adul-
tos; caso contrario, aplicar la misma regla para adultos y para niños
vaciaría de contenido la regla de protección especial (adicional) pre-
vista por el “amplio corpus juris” internacional de protección de dere-
chos humanos de la niñez.
(35) Es complejo estimar para cuánto sirve una audiencia o una visita in
loco. Las audiencias son muy complicadas de preparar, involucran a muchísi-
mos actores, demoran mucho tiempo y duran unos minutos. Actualmente hay
mucho entusiasmo con las audiencias pero en rigor se hacen presentaciones
que podrían remitirse por escrito, compiten entre sí diferentes actores por te-
ner un espacio que en definitiva todos merecen para ser oídos (por tomar sólo
un ejemplo véase el caso reciente de México con los diferentes pedidos de di-
ferentes organizaciones por diversos problemas vinculados con violaciones a
derechos humanos en el país: con qué reglas priorizar los pedidos o quién debe
tener audiencia en detrimento de otra solicitud? Casos generales de violaciones
sistemáticas de derechos humanos de una población pueden involucrar tam-
bién a niños.
Me da la impresión de que el gran entusiasmo que se percibe en este mo-
mento con esta modalidad es un poco desproporcionado y que el cálculo costo-
beneficio no cierra bien en estos casos. A lo mejor habría que pensar en otras
instancias más económicas tales como conferencias virtuales y ciertamente ex-
plorar las potencialidades de las visitas in loco al aprovechar los desplazamientos
de los comisionados a los países.
(36) Por las razones expuestas sumadas a la centralidad que los temas de
seguridad tienen en las agendas políticas de los países del continente, en la pa-
sada década desde los organismos internacionales se dio una alta prioridad a la
reforma del sistema juvenil penal y poca prioridad a la institucionalización de los
mecanismos de defensa de los derechos de la infancia. Como se señaló antes, ra-
zones de principios exigen una inversión de esas prioridades, aún también para
satisfacer exigencias relacionadas con la seguridad.
Defensa pública: garantía de acceso a la justicia 383
Esta tarea se facilita con el tratado adicional a la Convención
Americana de Derechos Humanos conocido como Protocolo de San
Salvador, que es una convención adicional sobre derechos económi-
cos, sociales y culturales. En ese tratado hay algunos derechos con los
que se puede también litigar ante el sistema y uno de esos derechos es
el derecho a la educación, derecho de niños por excelencia. También
podría utilizarse la Convención de Belém do Pará cuando se trate de
niñas.
Quizás como efecto espejo del reduccionismo legal y penal de las
reformas latinoamericanas en temas relacionados con los derechos
de la niñez antes mencionado, el litigio ante el sistema se ha concen-
trado, directa o indirectamente, en la justicia juvenil. Por ello una
forma de completar esta agenda liberal clásica con un enfoque orien-
tado a la exigencia de los deberes de prestación positiva a los que los
Estados latinoamericanos están obligados por los tratados requiere
inteligencia estratégica e institucional para superar un tipo de utili-
zación del sistema que podría, más allá del acto absoluto de justicia
que significan cada una de las sentencias que han recaído en los di-
ferentes casos llevados al sistema, ser leído como un avance limitado
en la promoción y defensa de los derechos humanos de los niños, en
general y en sentido positivo (no lo que el Estado tiene que dejar de
hacer para no interferir ni dañar sino lo que tiene que hacer para ge-
nerar las condiciones que permitan que los niños vivan vidas dignas
de ser vividas, en palabras de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos). Es preciso insistir en la generación de mensajes claros y
mecanismos precisos para que los agentes estatales sepan lo que tie-
nen que hacer para garantizar esos derechos que ya no hay duda de
que están reconocidos.
En general y en ámbitos serios, ya no hay más debate conceptual
ni jurídico en nuestros países respecto a cuáles deben ser los están-
dares referidos a la justicia juvenil, más allá de la eventual reacción
represiva de endurecimiento de las leyes penales expresada en un
reclamo de rebaja de edad de imputabilidad que sigue en el conti-
nente a hechos violentos perpetrados por jóvenes; sin embargo hay
muy pocos programas exitosos, sostenidos en el tiempo, eficientes en
términos de reducción de la violencia y del reingreso de los jóvenes al
sistema (especializado o ya penal general).
Por otro lado, debe señalarse que el litigio estratégico en general
ha sido bastante pobre en relación con los derechos de niños y niñas,
aún respecto de la cuestión penal juvenil. Que los estándares legales
estén claros no significa que no se sigan violando derechos humanos
de los adolescentes infractores de la ley penal del mismo modo como
se violan los derechos de los adultos procesados o condenados con
independencia de que no se discute cuáles derechos deben serles re-
384
Mary Beloff
conocidos frente a una imputación penal (37). En rigor, luego de casi
veinte años de reformas legales en América Latina hoy los sistemas
penales juveniles tienen los mismos problemas que los sistemas pe-
nales de adultos, básicamente la distancia enorme entre la declara-
ción retórica de derechos y garantías y su vigencia efectiva (falta de
defensores o técnicamente deficientes, ausencia de programas, su-
perpoblación en los centros de detención, etc.). Por eso ya no resulta
necesario litigar para que se determine que un niño tiene derecho a
un abogado defensor —todas las legislaciones lo reconocen expre-
samente— sino ver qué se hace a nivel interno para asegurar que el
chico tenga efectivamente un abogado defensor idóneo y adecuado.
Más allá del valor de una sentencia que condena al Estado y establece
reparaciones para la víctima (en el sentido kantiano de valor abso-
luto de la sentencia en este caso), desde una perspectiva estratégica
deberían medirse costos y evaluar qué es más conveniente en cada
situación concreta en particular.
9.5. Otro punto que debería considerarse es el de la concreción de
políticas públicas orientadas a la restitución de los derechos de niños
y niñas (38).
No puedo desarrollar este punto que evidente y principalmente
requiere de un enfoque no jurídico. Sólo voy a hacer un comentario
respecto de la política criminal como política pública en su punto de
contacto con la política social no represiva. Es preciso volver a debatir
y concretar políticas preventivas. Hasta ahora de lo que se ha hablado
es de lo que el Estado tiene/puede/debe hacer una vez que un joven
cometió o se le imputa haber cometido un delito. Los penalistas se
dedican a justificar y limitar esa reacción estatal. Como el tutelaris-
mo focalizaba en la prevención, su desplazamiento implicó borrar la
prevención de la agenda de temas relacionados con la protección de
la niñez y la delincuencia juvenil. Por otro lado, su eliminación tam-
bién implicó borrar —o en el mejor de los casos postergar— cualquier
indagación teórica sobre los niños víctimas de delitos que requirieran
protección especial como niños y como víctimas.
(37) Debe de todos modos insistirse con el hecho de que a pesar de todas las
reformas legales no fueron creados las instancias de verificación y exigibilidad
de esos nuevos marcos jurídicos, lo que determina que niños, niñas y adolescen-
tes continúen encerrados en condiciones deplorables, no tenga acceso real a un
debido proceso, los niños víctimas no sean tratados de una manera acorde a su
dignidad y a sus derechos, etc.
(38) Sin dudas haber logrado el estándar del párrafo 144 respecto de la “vida
digna” en la sentencia del caso Villagrán Morales y otros vs. Guatemala es parte
de la riqueza del sistema; pero debería insistirse en el tipo de políticas públicas
que los Estados deberían implementar para no solamente no violar los derechos
sino restituirlos a aquellos que no los han vivido.
Defensa pública: garantía de acceso a la justicia 385
Debe reconocerse que la prevención fue un invento del positivis-
mo al instalar la idea de que era importante intervenir antes de que
se cometiera el delito. El problema fue el marco que sostuvo esa posi-
ción y las consiguientes políticas que se implementaron que tuvieron
consecuencias terribles para la humanidad. No obstante la idea no es
desatinada a punto tal que todas las normas internacionales que tra-
tan del tema priorizan el factor preventivo sobre los aspectos represi-
vos. Por lo tanto, recuperar esa correcta intuición reconocida norma-
tivamente como base de una política criminal en materia de menores
de edad y dotarla de un sentido diferente en un marco de promoción
de derechos humanos de la infancia debería guiar el trabajo de los
actores relevantes. Prevención debería ser leído hoy como garantía de
derechos económicos, sociales y culturales de la niñez.
Algo parecido sucede con la idea de especialidad que también es
preciso recrear. Se supone que los nuevos sistemas de justicia juvenil
latinoamericanos son sistemas especiales para niños pero en la prác-
tica funcionan igual que los sistemas penales para adultos con excep-
ción de las penas reducidas que se aplican y alguna opción adicional
de solución procesal anticipada.
El tutelarismo clásico inventó la especialidad entendida como au-
tonomía científica. Fue una intuición correcta sostener que los niños
requieren mayor protección que los adultos; de hecho, más allá de
los excesos conocidos de este paternalismo injustificado, los tratados
internacionales no abandonan una concepción paternalista sobre la
infancia. Si no se preserva, profundiza y desarrolla la idea de especia-
lidad y protección especial se corre el riesgo de repetir la experiencia
norteamericana en el sentido de que el precio de las garantías libera-
les, procesales, sea el de ser tratado como un adulto (incluida hasta
hace algunos años la pena de muerte) (39).
En resumen, las ideas de prevención y especialidad fueron dos in-
tuiciones correctas del tutelarismo positivista que hay que reinventar
a partir de un enfoque actual e integral de protección de derechos hu-
manos. En este sentido no puede pedirse al derecho penal que ponga
contenido a estas ideas porque la disciplina opera sobre los límites y
para limitar, no para poner contenido.
9.6. Por otro lado, deben tenerse presentes los riesgos que desarro-
lla Stanley Cohen en su libro extraordinario Estados de negación (40)
(39) Ver supra nota 20.
(40) Cohen, Stanley, States of Denial. Knowing about atrocities and suffering,
Polity Press, 2001; en español Estados de negación. Ensayo sobre atrocidades y su-
frimiento, Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Buenos Aires, 2005.
386
Mary Beloff
respecto de la narrativa de derechos humanos: el de la banalización,
el de la auto-referencia y la fatiga de compasión. Recursos limitados
de todo tipo exigen una definición precisa de los objetivos de litigar
ante el sistema interamericano que condicionarán los casos que se
litiguen; de otro modo se puede generar el efecto de banalizar la dis-
cusión de los derechos, de provocar el desgaste de los problemas y
su empobrecimiento en la agenda del movimiento de derechos hu-
manos en términos de visibilidad y relevancia, y el de contribuir al
funcionamiento auto-referencial de la burocracia.
Otro problema de la relación entre objetivos y resultados es lo
que podríamos llamar el efecto no deseado o “rebote” (backlash) del
caso. Con algunas decisiones está ocurriendo en muchos países que
generan un efecto completamente contrario al que se buscaba y que
reafirma una concepción muy autoritaria. Hay un caso en Perú muy
emblemático sobre este punto.
En cuestiones vinculadas con derechos económicos, sociales y
culturales una sentencia podría significar una camisa de fuerza para
avanzar en la agenda de los actores sociales sobre el tema. Este corset
podría ser una variante del efecto “backlash”. ¿Cuánta presión pueden
soportar el sistema y los Estados con un escenario de intenso litigio
sobre derechos económicos, sociales y culturales? Por estas razones
también el litigio estratégico tiene que considerar con inteligencia el
contexto nacional y político.
9.7. Sobre el litigio estratégico me gustaría sólo problematizar el
modelo norteamericano tal como es presentado en América Latina.
Éste cautiva a muchos abogados en la región que lo incorporan a-
críticamente cuando ha sido muy criticado aún por los propios pro-
fesores en los Estados Unidos. La forma en la que las jóvenes genera-
ciones de los mejores abogados que hay en la región concentran toda
su energía en el litigio estratégico es muy importante pero me parece
que no conduce necesariamente a transformaciones estructurales
porque nuestros países no se transforman —por su historia y por sus
características legales—, por decisión de los jueces. Nuestros países
se transforman por decisiones de los actores políticos. Los jueces son
actores políticos, pero con una incidencia muy pequeña comparada
con la que tienen en el ámbito anglosajón.
Si se comparan las grandes transformaciones en la relación del
derecho con la vida social en la Europa continental y en el mundo
anglosajón, los grandes cambios en temas críticos de la vida social
en Europa continental se dieron por una discusión intensamente po-
lítica en las legislaturas; no fueron debidas a decisiones de los tribu-
nales, como ocurrió principalmente en los Estados Unidos. Curiosa-
mente, como ya mencioné nuestra herencia jurídico-cultural es de la
Defensa pública: garantía de acceso a la justicia 387
Europa continental por lo que debería considerarse realizar algunos
ajustes al enfoque tradicional de la clínica legal norteamericana en
los abordajes de problemas complejos de la región.
Desde este punto de vista no trasladar automáticamente el mode-
lo norteamericano y utilizar instrumentalmente el litigio estratégico
como herramienta política podría integrar un abordaje con mayor
impacto en las prácticas sociales y en las políticas públicas.
9.8. Otro punto importante es qué se busca —en particular qué
buscan las coaliciones de organizaciones de protección a la niñez—
con el litigio ante el sistema interamericano. ¿Qué es lo que los liti-
gantes quieren obtener con los casos que llevan ante el sistema inte-
ramericano?
Quizás debí haber planteado esta pregunta desde el principio
pero su desarrollo habría derivado hacia otros temas. En concreto la
pregunta es si se litigan los casos como fines en sí mismos —en un
sentido liberal kantiano, para obtener la justicia que no se obtuvo a
nivel nacional—, o bien se litigan como medios para obtener fines
diferentes: reformas legales o estructurales, cambios en el gobierno,
políticas públicas, eventualmente reconocimiento, instalación de te-
mas o de instituciones en el debate regional, por qué no también aun-
que suene algo cínico, financiamiento, etc.
Da la impresión de que muchas veces, cuando se discuten estos
temas en ámbitos político-académicos, se superponen y confunden
argumentos. Hay crítica y/o frustración cuando no se logra tal objeti-
vo pero en realidad cuando se litigó el caso se estaba buscando otro.
Por ejemplo, se afirma que se ha agravado la situación de la violencia
contra los jóvenes marginales en la región, en particular los asesina-
tos aún en países ya condenados por la Corte Interamericana como
Guatemala (desde esta lógica, para qué “habría servido” el caso “Vi-
llagrán Morales y otros vs. Guatemala”?), que en la República Domi-
nicana no se ha avanzado con el problema planteado por el caso de
las niñas haitiano-dominicanas, etc.; pero esa frustración por la falta
de impacto de los casos en la realidad de los países puede atribuirse
al segundo objetivo (el litigio como medio para obtener reformas es-
tructurales), no al primero, que sólo se vería frustrado si no se cumple
con las sentencias en lo que atañe específicamente a las reparaciones
a las víctimas.
Insisto en la importancia de que las víctimas obtengan sus sen-
tencias reparatorias por un imperativo elemental de justicia: que un
tribunal establezca que lo que sufrió fue injusto y que tiene derecho a
una indemnización —más allá de que nunca reciba el dinero— tiene
un valor extraordinario en términos de dignidad humana; pero, en
388
Mary Beloff
términos de la vida social, los últimos veinte años de litigio ante el
sistema demuestran que no es la sentencia lo que hace la diferencia.
Allí lo que hace la diferencia, por lo menos en América Latina, es la
política.
Surge así la posibilidad de pensar el litigio estratégico como una
actividad paradójicamente menos legal y más política. Como abogada
puedo pensar en los intereses de las partes que litigan y desde allí ex-
plorar cómo se construye un litigio más político pero en rigor son los
diferentes actores sociales que intervienen en estos procesos quienes
deberían ponderar y definir qué es lo más conveniente en cada caso.
No está demostrado en la historia del uso del sistema que una senten-
cia convenga más —para los intereses de los peticionantes— que un
informe o que una audiencia. Hay que medir la conveniencia econó-
mica, el tiempo que insumen los casos, sobre todo desde la perspecti-
va de organizaciones con recursos materiales bastante limitados.
Por otro lado, el enfoque más instrumental y político conduce
a la pregunta respecto de qué tipo de Estado se quiere construir en
América Latina. Ésa es una pregunta que el sistema interamericano
difícilmente pueda responder —por lo menos de manera abierta y di-
recta. Para saber qué Estados se quieren o mejor aún, qué se quiere de
los Estados, el enfoque tiene que ser bastante local, focalizado en las
situaciones nacionales más que regionales (41). Desde este punto de
vista, la discusión debería ser nacional y los actores sociales a nivel
interno deberían explorar cómo se articulan satisfactoriamente para
producir resultados efectivos en la vida política de sus comunidades.
Retomo la cuestión de qué es lo que se busca del sistema, porque
son bien diferentes las estrategias y las acciones a implementar se-
gún lo que se busque de un sistema de justicia supranacional. En ese
sentido tiene que haber una decisión conciente de qué es lo que se
procura con un caso. Los abogados, por regla general, lo que buscan
con los casos es o debería ser la justicia, la solución justa del caso (la
mayoría de las veces nuestra imaginación es muy limitada como para
poder pensar todo lo demás por eso es tan importante la participa-
ción de profesionales de otras disciplinas en esta discusión). Cuánto
no podría servir ese caso para otros fines, para satisfacer otros inte-
reses públicos e igualmente legítimos! Por otro lado se complica la
cuestión desde un punto de vista ético con la instrumentalización ya
no del caso sino de las víctimas que quizás no compartan la perspec-
tiva más amplia y simplemente quieran la justicia que no obtuvieron
en sus países.
(41) A menudo se enfatiza en un enfoque exageradamente regional para
responder preguntas que no pueden ser respuestas con ese enfoque sino con uno
mucho más acotado.
Defensa pública: garantía de acceso a la justicia 389
Para concluir sobre este tema me gustaría dejar la idea de que de-
beríamos estar muy atentos a evitar la instrumentalización de las vícti-
mas cuando se litigan los casos, más allá de la instrumentalización del
caso en el sentido antes aludido. Para ello se debe considerar primero
y antes que nada la opinión del niño o eventualmente de su familia y
analizar si realmente en ese escenario lo que más conviene es llevar el
caso al sistema; o bien se podría, con inteligencia estratégica y fuerza
política, encontrar una solución más rápida, más cercana y más efecti-
va para la real vigencia de los derechos de ese niño singular.
10. Como cierre me gustaría recordar un episodio con ustedes que
me permite reafirmar el valor moral y simbólico que tiene el sistema
interamericano de protección de derechos humanos para las perso-
nas más desaventajadas del continente, más allá de que, sin duda tan-
to desde el punto de vista técnico jurídico cuanto desde el punto de
vista político pueden hacérsele enormes críticas, como también se le
pueden hacer al sistema universal.
El ejemplo es enormemente conmovedor.
Tuvimos el honor con Susana Villarán —entonces Relatora de la
Niñez de la Comisión Interamericana— de ser invitadas al acto de re-
paraciones de la sentencia del caso Villagrán Morales y otros vs. Gua-
temala. El Estado quería terminar la cuestión rápidamente pero los
peticionantes organizaron un acto público para dar cumplimiento a
la sentencia en cuanto exigía que se denominara a una escuela cer-
cana al lugar de los hechos con el nombre de los niños víctimas en el
caso junto con el nombre “Niños de la esperanza”. En esa reunión, el
director de Casa Alianza tuvo un discurso memorable que no soy ca-
paz de repetir porque no me han sido dadas sus dotes retóricas, pero
sí voy a recordar algo que no tuvo tanta visibilidad y que fue tan con-
movedor para nosotros como ese discurso, palabras que con el tiem-
po me siguen resonando y poniendo la piel de gallina. En un momen-
to se nos acercó la hermana de una de las víctimas y nos dijo “tenían
que venir ustedes de afuera para que nos trataran como gente”.
A mí me parece que esta idea tan básica de “ser tratado como
gente” es suficientemente poderosa como para guiar las agendas de
protección de derechos humanos de la niñez en general y, específica-
mente, de utilización del sistema interamericano para que éste pueda
dar el máximo posible. Como toda burocracia, por mejor que sea, no
va a auto-superarse si no es con la presión externa generada por la in-
teligencia, creatividad y compromiso verdadero con el disfrute efecti-
vo por parte de los niños del continente de los derechos de los que son
titulares, por parte de todos los usuarios actuales y potenciales del
sistema interamericano de protección de derechos humanos.
u