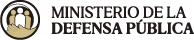Contenido
FALTA DE FUNDAMENTACIÓN DE LA SENTENCIA Y VIOLACIÓN DE REGLAS DE LA SANA CRÍTICA *
Francisco Dall'Anese
Letrado de la Sala de Casación Penal
Profesor de Derecho Penal, U.A.C.A.
Letrado de la Sala de Casación Penal
Profesor de Derecho Penal, U.A.C.A.
1. PRESENTACIÓN
Señor Presidente del Tribunal Superior Penal de Liberia, señores jueces, miembros del Ministerio Público, abogados, señoras y señores. Deseo comenzar por agradecerles la gentileza de haberme invitado a hablarles sobre el recurso de casación, y quiero decirles que me siento muy honrado de estar aquí entre ustedes. Trataré de no ser monótono en la exposición, y de hacerla básicamente deductiva. Voy a arrancar de una definición: la casación y su estructura, y de allí expondré el problema que ha significado un "dolor de cabeza" para los abogados al momento de formular el recurso, cual es la diferenciación de los vicios de falta de fundamentación de la sentencia y violación de las reglas de la sana crítica por el tribunal de mérito. La confusión de estos dos motivos, es la razón por la que se declaran inadmisibles con mayor frecuencia los recursos.
2. CASACIÓN: DEL ESTADO LIBERAL AL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO:
La casación responde a una concepción liberal de Estado. Nace como consecuencia de la Revolución Francesa (1790), no como un tribunal de justicia sino como un tribunal o comisión - por decirlo de alguna manera- que se instala en el Poder Legislativo. Recordemos que la Revolución Francesa es una reacción contra el Estado bajo la concepción de que éste es enemigo del ciudadano, por lo que después de alcanzar el poder los nuevos legisladores tratan a través de la ley, de rodear al ciudadano de las mayores garantías para protegerlo de ese monstruo que es el poder estatal y que tiende a aplastarlo. De esta forma se adopta la triada Montesquieu para dividir los poderes o funciones públicos, y crear un sistema de "frenos y contrapesos". Pero aún así el Poder Legislativo corno representante del pueblo desconfía de los jueces, desconfía de la aplicación que de la ley puedan hacer los funcionarios del Poder Judicial, y se otorga el derecho de controlarlos con un Tribunal de Cassation dentro del órgano legislativo que va a revisar - ante recurso del interesado- la legalidad de los actos jurisdiccionales; es decir va a controlar a los jueces para que no incumplan la voluntad popular expresada a través de la ley.
Esta razón de ser de la casación en su doble visión, como tribunal y como recurso, transportada al derecho hispanoamericano sufre una transformación ideológica y deja de basarse en una concepción liberal de Estado para convertirse en un tabú, un mito, y "algo" de difícil acceso para los abogados y para los ciudadanos. De manera que el control de la legalidad de las sentencias, es muy difícil de lograr a través del recurso de casación, porque al mitificarlo es de acceso casi imposible para cualquiera, y podríamos decir que se retrotrae el desarrollo del derecho hasta el período per formulas.
Todos recordamos aquel estadio evolutivo del derecho continental, en que solo a través de fórmulas sacramentales se podía llegar a la justicia y obtener protección de la ley. En eso se convirtió la casación penal en Costa Rica, hasta que se integra la Sala Constitucional al ordenamiento jurídico. A partir de este momento se comienzan a romper los mitos, y se retoma la concepción de la casación dentro del marco de Estado liberal, dentro de un esquema de garantías para los ciudadanos, y a ver el recurso no como un ataque a la sentencia sino como una defensa del ciudadano ante una ilegalidad que pudo, por error, no con dolo, haber cometido el tribunal de mérito. Esto lo vemos en la medida en que la Sala Constitucional ha obligado a la Sala de Casación Penal a ser más tolerante, a ser menos severa en el control de los requisitos de ingreso del recurso(1), y desde luego al haber establecido que todos los condenados en Costa Rica tienen derecho al recurso de casación, y no como establecía la ley anteriormente, que solo determinadas sentencias condenatorias podrían ser objeto de impugnación.(2)
En este momento estamos entrando a un nuevo período y es oportuno volver los ojos sobre la casación. Hay un proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial donde se crea lo que se ha llamado en San José con cierto desprecio "La Casación de Canchas Abiertas", que es un nuevo tribunal que tendrá a su cargo el conocimiento de los recursos formulados contra los fallos de jueces penales; y es porque con la resolución de la Sala Constitucional que permite la casación contra cualquier sentencia condenatoria, se ha saturado de trabajo la Sala de Casación. A esto debe agregarse - como ya indiqué- que la corte constitucional ha llevado a la Sala Penal a ser menos formalista en la admisibilidad de los recursos, lo que ha hecho que aumente el trabajo.
Todos recordamos la sátira que se decía en la Facultad de Derecho: "con solo que falte una tilde el recurso es inadmisible". Porque a un litigante le faltara la cita de un artículo, o porque diera una denominación errada al agravio, era suficiente para que se declarara inadmisible el recurso, y no se entrara a conocer de la legalidad de la sentencia. Esta forma de ver el recurso era contraria al fundamento de la casación, que es para proteger al ciudadano del juez, quien como representante del Estado en ese momento enfrenta al ciudadano.
Recordemos que en derechos humanos opera el principio pro homine que no tenemos consagrado expresamente en alguna norma, pero dice que siempre que exista una relación entre Estado y ciudadano cualquiera que esta sea, se presume que el Estado violenta los derechos del súbdito, y por consiguiente tiene que haber un contralor. Esto lo podemos ver tácitamente en diversas disposiciones legales: en el derecho de defensa el abogado que asiste al reo debe controlar al juez, y éste no debe evitar u obstaculizar la actividad del letrado. Hay un sistema cruzado de fiscalización entre tribunal, Ministerio Público y las otras partes, para evitar la violación de los derechos de defensa en los actos concretos. Pero ese derecho de defensa del ciudadano debemos verlo no solo en los actos aislados, sino que el principio pro homine se extiende a todo el sistema penal, de modo que aun en la sentencia ilegal que emite el juez sin intención de lesionar esos derechos, pero por un error en la interpretación de la ley sustantiva, por un error en la interpretación de la ley procesal, debe tener un contralor; y la presunción no es que la sentencia está ajustada a derecho, sino que en lo impugnado la sentencia es contraria a derecho.
Así es como debe operar la casación en un sistema ideológicamente adscrito al Estado liberal y a los derechos humanos.
Les digo que el principio pro homine no lo encontramos expresamente establecido en alguna norma; solo lo he visto en un voto salvado de uno de los magistrados de la Sala Constitucional, el Juez Rodolfo Piza(3), donde dice claramente que debe presumirse que cuando el Estado en alguna forma incumple un requisito de ley para el ejercicio de la defensa del acusado, es porque se violaron sus derechos. No es algo que tenga que demostrar el ciudadano, pero el Estado sí debe probar que se concedió el derecho de defensa, que sí hubo debido proceso; ¿cómo? a priori: nombrando el defensor, declarando las nulidades que sobrevengan en el proceso, dando las audiencias que correspondan, evitando negar el ejercicio de los poderes jurídicos que tiene la defensa en los procedimientos penales, etc. Para esto está creado el proceso penal, y la casación dentro de la concepción liberal y humana que se está imponiendo, tiende a hacer efectivo el principio pro homine dentro de una visión global, y es imponiendo a los jueces el respeto de la ley. Aquí se entra en el problema de lo que es la independencia judicial, que bien decía hace algunos años el Juez Daniel González, actual Presidente de la Sala de Casación Penal: "la independencia judicial no debe ser confundida con la irresponsabilidad judicial"; una cosa es que el juez tenga libertad para interpretar la ley, y otra distinta es que pueda hacer lo que quiera. El juez debe actuar como mandan las normas, en el marco de interpretación permitido por ellas.
Dentro de esta perspectiva, les decía que es oportuno retomar el tema de la casación, para desmitificar y romper el monopolio de algunos colegas, de ser los depositarios de las fórmulas sacramentales que abren el camino de la casación para impugnar la sentencia. En un Estado social y democrático de derecho, o social cristiano de derecho - como cada uno de ustedes lo quiera ver -, no puede aceptarse que las llaves de la justicia estén en manos de unos pocos, y que no todos los ciudadanos de la República puedan ser asistidos, o puedan tener acceso a un recurso, para volver a la legalidad los agravios que les produzca una resolución.
Los jueces, al oír de los vicios de la sentencia y de la violación de los derechos de defensa cometidos por los tribunales, tienden a sentirse agredidos - y aclaro esto para los colegas del Poder Judicial que están aquí presentes -; yo mismo experimenté tal sensación. Pero la realidad es que la impugnación no es una denuncia por un hecho intencional del juez, porque si así fuera, la acusación seria por prevaricato y no ante la Sala de Casación sino ante el Ministerio Público. Lo que se hace a través de la casación es denunciar los errores que se cometen, no en el concepto de culpa sino en otro más amplio: error en la hermenéutica, en el discurso del tribunal al determinar el contenido axiológico de la norma jurídica para aplicarla al caso concreto. En esta medida no debe interpretarse que el recurso de casación sea una agresión a los miembros del tribunal.
Todos hemos sabido de jueces penales que otrora decían imponer menos de seis meses de prisión para que no les presentaran recursos, y claro, eran los que recibían menos revocatorias o anulaciones de sus fallos de parte de la corte de casación. Esta era una forma de conculcar los derechos del ciudadano, y se estaba quebrando, con esta discrecionalidad de decidir qué tiene casación y qué no, el principio pro homine. Ahora es alrevés, tendríamos que pensar que el juez que trata de evitar que se presente un recurso de casación, está lesionando de los derechos del ciudadano y tendría que anularse la sentencia. Desde luego que ya los jueces no pueden evitar el control de legalidad de sus fallos.
Esa es la tendencia hacia la cual la Sala Constitucional está orientando el derecho penal, y no será de extrañar que en un futuro algunos criterios que inclusive este alto tribunal no se ha atrevido a recoger por presión de la prensa o presión pública, como son p.e. la prueba ilícita(4) y algunos casos de nulidades menores que no han sido declaradas, pronto los tendrá que acoger, porque estamos en un proceso natural e irreversible hacia un retomar de las concepciones que inspiran el derecho basado en las doctrinas liberales y los derechos humanos.
Transplantada de Francia al derecho hispanoamericano, trasladada del Poder Legislativo al Poder Judicial, la casación sufrió el embate de la historia; y vecina de los Estados totalitarios latinoamericanos, Costa Rica no se pudo salvar y tuvimos una Sala de Casación que defendía el fallo del juez de mérito antes que al ciudadano. Debemos tener claro que ahora vamos en sentido contrario. Al tribunal de casación no lo podemos poner en el Poder Legislativo porque se politizaría todavía más la administración de justicia, está bien en el Poder Judicial; pero tenemos que volver a una concepción sustantiva de la casación, como protección de los derechos constitucionales y humanos del ciudadano, vigilante del cumplimiento de la voluntad popular expresada a través de la ley.
Es por eso que el de casación no es un recurso de mérito, no es de segunda instancia. Por eso es que la corte de casación no recibe prueba de los hechos, porque no revisa la justicia del caso. Desde su origen tiende a examinar el cumplimiento de lo que manda la constitución y la ley como expresión popular. Ese es el principio básico.
Es importante destacar que la tendencia de la Sala Constitucional, en punto a vigencia real los derechos humanos entre los que se encuentra el principio de control de las resoluciones judiciales, en algún momento permitirá que durante la tramitación del recurso de casación se reciba prueba de mérito. Esta afirmación que hoy parece herética, probablemente se verá materializada a corto o mediano plazo.
3. CLASIFICACIÓN DEL RECURSO:
Es clasificado en doctrina como un recurso ordinario o extraordinario. Todo depende del punto de vista de cada autor. Nuestra Sala de Casación ha dicho que se trata de un recurso extraordinario porque lo que ataca es una sentencia. Parte (o tiene como parámetro para esta clasificación) de la naturaleza de la resolución que se impugna: si es un auto el recurso es ordinario, si es una sentencia el recurso es extraordinario.
Pareciera no ser correcta esta clasificación porque no habría en realidad interpretación de la eficacia de un acto judicial. Los que dicen que un recurso extraordinario es el que ataca una sentencia firme, están partiendo de los efectos del acto jurisdiccional; de modo que la sentencia firme productora de cosa juzgada material solo podría ser impugnada por un recurso extraordinario, que en Costa Rica es el recurso de revisión. Como el de casación ataca una resolución judicial que no está firme, y de consiguiente no ha producido cosa juzgada material, sería un recurso ordinario. En mi criterio debería clasificarse así el recurso de casación.
4. MOTIVACIÓN DEL RECURSO:
Ahora bien el problema de cómo formular un recurso de casación, depende del contenido sustancial de tres elementos: 1) los requisitos, 2) los motivos (agravios, reclamos o reproches) del recurso, y 3) la fundamentación de cada motivo.
Requisito, en sentido genérico, es todo aquello exigido por la ley para admitir la impugnación; p.e. el término de quince días, la firma de abogado, señalamiento de lugar para oír notificaciones, etc. Sobre esto rara vez se equivoca el recurrente, pues es difícil una presentación extemporánea del recurso o sin indicación del lugar para notificaciones, o sin firma del abogado.
Deseo aquí indicar como nota al margen que una vez una colega nuestra estuvo suspendida en el ejercicio profesional, porque estaba siendo acusada y procesada por la comisión de un delito; fue condenada y presentó el recurso de casación firmado por ella. El tribunal de mérito declaró inadmisible la impugnación diciendo que debía ser firmada por un abogado, y presentada la apelación de hecho o queja, la Sala de Casación resolvió que era correcta la denegación del recurso, por no estar firmado por un letrado en ejercicio profesional. Esta forma de interpretar la ley es totalmente literal, y no tiene nada que ver con el derecho moderno. ¿Por qué el recurso debe ir firmado por un abogado? Porque se supone que es un medio de impugnación técnico redactado por un graduado en leyes, y si está suspendido en el ejercicio profesional, una hermenéutica teleológica de la norma dice que a pesar de ello tiene los conocimientos técnicos necesarios; de modo que no se incumplió con este requisito y la Sala Penal se equivocó. La interpretación debe ser progresiva, no puede ser literal. Esas cosas también irán cambiando con el desarrollo de la jurisprudencia constitucional.
Les decía que rara vez se comete error en punto a los requisitos, pero en lo que se falla es en la motivación del recurso. Allí es donde reside el misterio por el cual los abogados se esfuerzan visiblemente por lograr la admisibilidad.
La motivación se descompone o se estructura en dos partes, una los motivos y la otra la fundamentación. La suma de los agravios y la fundamentación es lo que se llama motivación del recurso. Como la ley y la jurisprudencia a veces nos hablan de motivos y a veces de motivación, y los abogados, en términos generales, desconocen que la motivación es el conjunto de los agravios y la fundamentación, hay errores que conducen a la inadmisibilidad porque no se sabe plantear estructuralmente el recurso.
Los motivos son las normas erróneamente aplicadas y/o las normas inobservadas, eso es lo que constituye el reproche. Si p.e. se condenó a un individuo por homicidio calificado cuando se debió condenar por homicidio simple, el reclamo del recurso de casación es la mala aplicación del art. 112 del Cód.Pen. en el inciso que corresponda y la omisión de aplicar el art. 111 del mismo cuerpo legal. Es decir el agravio lo constituye la norma mal aplicada y la norma que se dejó de aplicar. Claro que tenemos motivos - y por eso decía "y/o"- que no tienen contraparte, porque se aplicó mal un artículo pero no existe otro que en su lugar se debió aplicar. Espero quede clara esta idea, en todo caso en el período de preguntas podría profundizar en esto.
El motivo es la cita de la ley individualizada con el número del artículo concreto. Pareciera que este rigor es exagerado porque en algunos casos con el nombre del delito es posible saber a qué norma se hace referencia, p.e. homicidio simple, estafa, etc.
En cuanto a esto existe un recurso en el que la Sala de Casación dijo que no era necesario señalar si el vicio acusado era falta de fundamentación o violación de reglas de la sana crítica, en tanto se comprendiera el contenido del reclamo; de modo que la Sala viene ya cediendo en los formalismos.
La fundamentaciónes diferente del agravio, porque se trata de la interpretación que hace el litigante para demostrar a la Sala de Casación por qué se aplicó mal una norma, y por qué se debió aplicar otra; es decir, es el razonamiento para convencer a la Sala que el tribunal de mérito dio eficacia a un artículo de ley cuando debió darla a otro.
Es muy sencillo, el motivo es la cita de ley, y, la fundamentación es la hermenéutica de esa ley; a esto se reduce el misterio.
Los agravios tienen las características de ser esenciales, argumentables en una sola oportunidad y tener un efecto limitador de la competencia de la Sala de Casación. Por el contrario la fundamentación tiene sus propias características, es esencial porque debe formularse el recurso dando los motivos y la fundamentación, esto es con cita de la ley y con la respectiva interpretación.
Los agravios son independientes, es decir el litigante hace el reclamo que crea determinante para anular o revocar la sentencia, mientras la fundamentación es dependiente porque debe corresponder al motivo que se está alegando. No podría concebirse que se alegue p.e. que se condenó por homicidio calificado cuando se trataba de homicidio simple, indicar esto como reproche y sobre esa plataforma hacer una argumentación para decir por qué se debía aplicar la figura del homicidio culposo. No hay correspondencia entre la fundamentación y el motivo. Por eso la fundamentación es dependiente del reclamo, debe ser interpretación del agravio, debe ser congruente; no podría separarse la fundamentación del motivo.
La diferencia es que el agravio tiene solo una oportunidad para ser alegado al momento de la interposición del recurso; la fundamentación tiene doble oportunidad, en la interposición y al contestar la audiencia del art. 469 del Cód.Proc.Pen. Podría el recurrente dar una fundamentación al presentar el recurso, y después dar otra distinta, siempre congruente y dependiente del motivo pero diferente a la dada en la interposición; por escrito o en la vista correspondiente al contestar la audiencia del art. 469, para informar pretensiones.
Los agravios tienen un efecto limitador de competencia, recuerden que el art. 459 del Cód.Proc.Pen. dispone que el tribunal de alzada queda limitado a los agravios que denuncie el recurrente en su alegato. Estos limitan la competencia de la Sala de Casación, excepto que ella descubra que hay una nulidad declarable de oficio en cualquier grado y estado del proceso (art. 146 in fine, Cód.Proc.Pen.). Mientras no se descubra esta nulidad, la Sala de Casación está limitada por cada uno de los motivos que alegue el recurrente. De aquí que el reproche, sobre la Sala tiene un efecto limitador de competencia. Hay un principio de indisponibilidad de las normas procesales, que supone que el Juez Penal debe revisarlo todo de oficio, excepto cuando actúa como tribunal de alzada. La excepción al principio de indisponibilidad se da en los recursos. El tribunal debe limitarse a lo solicitado, excepto, repito, en casos de nulidades declarables de oficio en cualquier grado y estado del proceso. Este efecto limitador de competencia de los motivos no lo tiene la fundamentación. La Sala de Casación podría acoger el recurso, teniendo como buena la denuncia del vicio de la sentencia, acoger el agravio, pero con una interpretación distinta a la del recurrente; de manera que la fundamentación no limita a la Sala. La fundamentación no tiene efecto limitador de competencia.
Expuesto este esquema de la motivación del recurso, quiero hablar rápidamente ahora de los motivos del recurso de casación por la forma, en lo que hace a la violación de reglas de la sana crítica y falta de fundamentación de la sentencia. Desde luego que omito, porque aquí todos la conocemos, la diferencia entre casación por la forma y casación por el fondo.
5. FALTA DE FUNDAMENTACIÓN DE LA SENTENCIA:
Tomaré primero la sentencia penal. Esta tiene una estructura claramente definida, debe ser un documento motivado, es un juicio de valor que emite el tribunal de mérito; y se estructura esta fundamentación en tres categorías diferentes. De acuerdo al art. 395.3 del Cód.Proc.Pen., debe contener una relación del hecho histórico; es decir debe fijarse clara, precisa y circunstanciadamente la especie que se estima acreditada, sobre la cual se emite el juicio, que es lo que se conoce como fundamentación fáctica. Además, ese hecho tiene que tener un sustento probatorio, y con ello entramos a lo que se llama fundamentación probatoria que se divide en dos: fundamentación descriptiva y fundamentación intelectiva.
La fundamentación probatoria descriptiva obliga al juez a señalar en la sentencia, uno a uno, cuáles fueron los medios probatorios conocidos en el debate. Hay diferencia entre medio probatorio y elemento probatorio; el medio probatorio es el testigo, el medio probatorio es el perito, el medio probatorio es el documento y el medio probatorio es la evidencia física; pero el elemento probatorio es lo que sirve al juez como elemento de juicio, esto es lo que extrae el juzgador del para llegar a una conclusión. De modo que podría haber medios de prueba que suministren buenos elementos, en tanto que otros bien podrían no suministrarlos.
Para efectos de controlar la valoración de la prueba por las reglas de la sana crítica, el tribunal de mérito debe describir en la sentencia el contenido del medio probatorio, sobre todo de la declaración testimonial. Por supuesto que hay testigos a los que "se les pregunta por la hora de los hechos y cuentan además cómo se desarma el reloj", y no deben incluirse estos comentarios adicionales, sino lo medular de la declaración del testigo sin valorarlo todavía; debe citar -y en esto la Sala Tercera con razón ha sido desde hace tiempo tolerante-sin copiar los documentos incorporados al debate porque los jueces de casación podrían leerlos, es la evidencia que está allí, y es un "testigo que no miente"; pero con los testimonios la Sala no tiene inmediación, el contenido de las declaraciones lo tiene el tribunal de mérito, por lo que debe informar mediante el fallo qué relató el testigo para que la Sala se entere al momento de ver si se valoró o no correctamente. Se llama descriptiva sobre todo por eso, porque es una descripción del relato del testigo; posteriormente se hace cita de los documentos, de las evidencias físicas, y cualquiera otro medio de prueba incorporado al debate.
Después de la fundamentación probatoria descriptiva, el tribunal tendrá que sentar en la sentencia, la fundamentación probatoria intelectiva, que es la apreciación de los medios de prueba. Es ahí donde el juez dice por qué un medio le merece crédito, y cómo la vincula a los elementos que obtiene de otros medios del elenco probatorio. Inclusive el tribunal a la hora de hacer la valoración, y redactar la fundamentación intelectiva, podría remitirse a argumentos como la memoria remota y la memoria reciente para creer a un testigo.
Esta fundamentación es precisamente sobre la que recae el reproche del recurso referido a violación de reglas de la sana crítica.
Y finalmente, la tercera forma de fundamentación es la jurídica. El juez tendrá que decir por qué aplica la norma o por qué no lo hace. En caso de aplicación debe indicar además qué pena impone al condenado y por qué.
Hasta hace poco tiempo, antes de la Sala Constitucional - y me incluyo en esto- los jueces podíamos no fundamentar el quantum de la pena, pero ahora la sentencia que no lo diga da lugar al recurso. Los razonamientos deben corresponder a lo que señala el art. 71 del Cód.Pen.
La falta de fundamentación es la ausencia en la sentencia documento de cualquiera de las formas que acabo de indicar; si se omite el hecho histórico, hay falta de fundamentación fáctica; si hay defecto en el resumen de la prueba o referencia a la prueba documental, hay falta de fundamentación probatoria descriptiva; si hay pretermisión de la valoración de la prueba, se da el vicio de falta de fundamentación probatoria intelectiva; y desde luego si se omite la cita e interpretación de normas jurídicas, falta la fundamentación jurídica del fallo.
6. VIOLACIÓN DE REGLAS DE LA SANA CRÍTICA:
Una cosa es que falte la fundamentación probatoria intelectiva, esto es que el tribunal no entró a valorar la prueba; y otra distinta es que entre a valorar la prueba, pero aplicando mal las reglas de la sana crítica. Aquí es donde está el problema. Muchos recursos no tienen entrada, porque se argumenta falta de fundamentación cuando el fallo está motivado, y lo que hizo el tribunal fue valorar la prueba equivocadamente. En otras ocasiones se alega violación de las reglas de la sana crítica porque no se tomó en consideración un medio probatorio, pero el vicio realmente es el de falta de fundamentación. En estos casos el recurso deviene inadmisible.
La diferencia se da entonces por el objeto del motivo. El objeto de la denuncia de falta de fundamentación es la ausencia de la fundamentación fáctica, de la fundamentación probatoria (descriptiva o intelectiva) o de la fundamentación jurídica; es decir el objeto es una preterición: un error in procedendo por omisión. Mientras que en la violación de reglas de la sana crítica, el objeto es precisamente la fundamentación probatoria intelectiva, que sí está en el fallo, pero viola las reglas del correcto entendimiento humano.
En esto la Sala de Casación ha recogido, como es usual, las ideas de Fernando De La Rua, y ha dicho que las reglas de la sana crítica son las de la experiencia, la psicología y la lógica.
Las reglas de la experienciason las que conoce el hombre común, y el juez es un hombre común. Es lo que podría saber el juez como conductor de un vehículo p.e., sin que llegue a ser necesaria la prueba pericial. Aquí hay una discusión que se ha planteado, en punto a que el juez, propiamente, sea perito de la materia; p.e. en el caso de llevarse a cabo un juicio en que se discuta algún problema funcional de un automóvil, y el juzgador es mecánico graduado por el Instituto Nacional de Aprendizaje. Se ha dicho que el funcionario judicial - y yo sostuve esa posición alguna vez- no necesita en este caso del experto. Algunos dicen que el juez debe exponer el resultado de la peritación al momento de dictar sentencia y emitir el fallo. No tiene que nombrar perito. Esto es equivocado porque si el juzgador es el experto que va a emitir un dictamen, o que va a dar un elemento de juicio practicando él directamente el peritaje, deja a las partes sin saber antes de sentencia cómo va a resultar, de manera que los interesados no pueden hacer conclusiones ni objetar los resultados de la peritación porque solo el juez sabe cuáles serán. Entonces aun cuando el tribunal tuviera los conocimientos técnicos para sustituir al perito, debe nombrar uno y recibir su dictamen para ponerlo en conocimiento de las partes, por el principio de la comunidad de la prueba.
El límite de las reglas de la experiencia está en los conocimientos técnicos especializados.
Luego vienen las reglas de la psicologíareferidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de mérito en caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Eso tiene que incluirse en el fallo al hacer la valoración. Podría ser que diga el tribunal, que no se cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración. Claro que esta consignación en la sentencia cierra normalmente la posibilidad de alegar un vicio, porque al existir inmediación casación no puede controlar estos aspectos.
Entre las reglas de la psicología también está el buen criterio del tribunal de bajar, cuando sea necesario, al nivel de testigo. Yo he contado varias veces, y lo hago ahora, que se llevaba a cabo un juicio oral y público ante un Juez Penal extraordinario en el dominio del castellano; llamó a declarar a un testigo que era jornalero, y después de un tortuoso interrogatorio de identificación dice al deponente: "le cedo el verbo". Aquel pobre campesino no sabía qué hacer y contesto con su silencio. Por segunda vez: "le cedo el verbo". El angustiado testigo dirige una mirada suplicante al Agente Fiscal, por lo que éste interviene para solicitar un lenguaje más sencillo. Con energía el juez corta al representante del Ministerio Público, y le recuerda quién manda en la sala; se dirige al testigo, y otra vez: "le cedo el verbo". El "labriego sencillo" mira al Agente Fiscal y al defensor, después eleva la mirada más allá de los límites físicos de la sala, y finalmente se lamenta: "¡qué tirada, yo no sabía que esto era en inglés!" El juzgador aquí está violando de principio las reglas de la psicología, porque él que se supone más versado que el resto de los ciudadanos que pasan por su tribunal, debe tener la capacidad de ponerse al nivel del testigo para poder apreciar la prueba.
Recordemos que la declaración testimonial es totalmente desconfiable -"la evidencia física es el testigo que no miente" y por ello es la prueba que debe tener mayor valor- porque el ser humano además de que aprehende lo que lo rodea a base de prejuicios, si es poco instruido hará una valoración pobre, aparte de que no tendrá riqueza de lenguaje lo que implica que su percepción será difícil de comunicar al tribunal.
Concretamente recuerdo casos de violación en Limón, cuando yo integraba el Tribunal Superior, en que ni el fiscal ni la presidenta se atrevían a preguntar a una chiquita que había sido violada, utilizando el nombre popular del miembro viril. En situaciones como ésta la pregunta debe hacerse como la entiende el testigo, y el juez debe tener la capacidad para comprender al deponente e interrogar de modo que sepa de qué se le habla; sin incurrir en excesos para no restar solemnidad al juicio. Esas son las reglas de la psicología.
Una dificultad sobreviene cuando lo que se viola en sentencia son las reglas de la lógica, porque la Sala de Casación siguiendo también a Fernando De La Rúa, dice que el recurrente tendrá que indicar si lo que se viola es la regla de identidad, la regla de contradicción, la regla de tercero excluido o la regla de razón suficiente.
Me disculpan ustedes si veo las fichas de apuntes, pero yo no soy filósofo ni cosa por el estilo, y para saber qué es cada una de estas leyes de la lógica tengo que consultar mis notas. Todos somos abogados, no nos dedicamos a otra cosa y no tenemos por qué dominar en detalle conceptos lógicos. Por cierto que Recasens Siches decía que es un error utilizar una "lógica racional" al emitir un juicio o al interpretar una ley, porque las relaciones humanas no se rigen por una lógica racional sino por una "lógica de lo que es razonable". La lógica matemática, la lógica racional, no entiende de estados de emoción violenta en las relaciones humanas p.e. Eso es lo que tiene que comprender el juez con una lógica de lo que es razonablemente aceptable o comprensible o justificable. Sin embargo nuestra Sala de Casación nos dice que el principio de identidad tiene que ser citado, igual que el de contradicción o el de tercero excluido; no obstante, en esto sí les digo, los textos de lógica nos pasan por todas estas reglas y cuando llegan a la de razón suficiente nos dicen que no hay tal cuando el argumento violenta una de las tres reglas anteriores. Entonces yo pregunto a la Sala de Casación: ¿por qué el recurrente tiene que decir cuál de las reglas lógicas se viola en la sentencia impugnada, si con solo decir que se falta a la lógica (racional según la Sala) se refiere necesariamente al principio de razón suficiente que a su vez comprende a los otros tres principios? Desde esta perspectiva la exigencia de la corte es absurda, pero además ilegal porque el art. 3 del Cód.Proc.Pen. establece que no se podrán agregar, por interpretación, requisitos al poder de recurrir; y por esto último también es inconstitucional, porque es una violación al debido proceso (art. 39 C.Pol.). Tarde o temprano la Sala Constitucional va a poner las cosas en orden.
La regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, Pepito solo puede ser Pepito y no Juan de los Palotes. Eso está clarísimo. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría p.e. una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad.
El principio de contradicción nos dice que una persona o cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuarlo, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera.
Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa. A contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera.
Vean ustedes cómo los tres principios son lo mismo, si se afirman dos cosas que se niegan entre sí, o dos proposiciones que se contraponen una necesariamente es falsa, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, y lo que es "A" solo puede ser "A". Es lo mismo enunciado en tres formas diferentes.
Sin embargo la Sala de Casación sigue exigiendo a quien alegue quebranto a reglas de la lógica, que indique cuál de estos cuatro principios es el violado. Mientras la Sala no cambie de criterio, tendremos que seguir con la tediosa (aunque interesante) labor de estar consultando estos principios para establecer cuál invocamos y cuál no a la hora de redactar un recurso. Esta exigencia ultra legem atenta contra la seguridad jurídica, y es lo que les decía: nos transporta la casación al período per formulas, o estaría la Sala de Casación en el período previo a las XII Tablas, porque no sabrían los ciudadanos a qué atenerse.
(A fin de actualizar lo aquí expuesto, he de indicar que no existe expresamente un fallo que así lo diga, pero en la práctica la Sala de Casación Penal ha dejado de exigir al recurrente la indicación específica de la regla lógica que se hubiera violentado. Ha sido un cambio de criterio, que se observa al dar trámite a los recursos de casación que son omisos en la indicación de los principios lógicos violados por el a quo. Debe el lector tomar en cuenta eso para juzgar históricamente las afirmaciones originales de la conferencia).
Bien, espero con esto haber llenado sus expectativas de aclarar la diferencia entre los vicios de violación de las reglas de la sana crítica y falta de fundamentación de la sentencia. Agradezco su atención, y quedo disponible para contestar cualquier pregunta cuya respuesta se encuentre a mi alcance.
NOTAS
* Conferencia pronunciada el 22 de noviembre de 1991,en EL Hotel Diría, por invitación de los abogados de la Ciudad de Santa Cruz, Guanacaste.
1. Sala Constitucional. V-719-90 de 16:00 hrs. de 26-6-1990.
2. Sala Constitucional. V-282-90 de 17:00 hrs. de 13-3-1990.
3. Sala Constitucional. V-1-90 de 14:15 hrs. de 05-01-1990.
4. Sala Constitucional. V-711-91, de 14:00 hrs. de 10-4-991.